(Ed. Lengua de Trapo, 2000)
En el silencio nocturno del apartado hotel-balneario Europa, el celador Germán Saabedra recuerda su vida en busca de las claves del fracaso. Cada noche la gótica turbulencia de lo evocado invade la quietud del presente y parece dar cuerpo a más de un fantasma personal: ¿quiénes son en realidad el irritante director, la apasionada camarera y la huésped aficionada al travestismo?
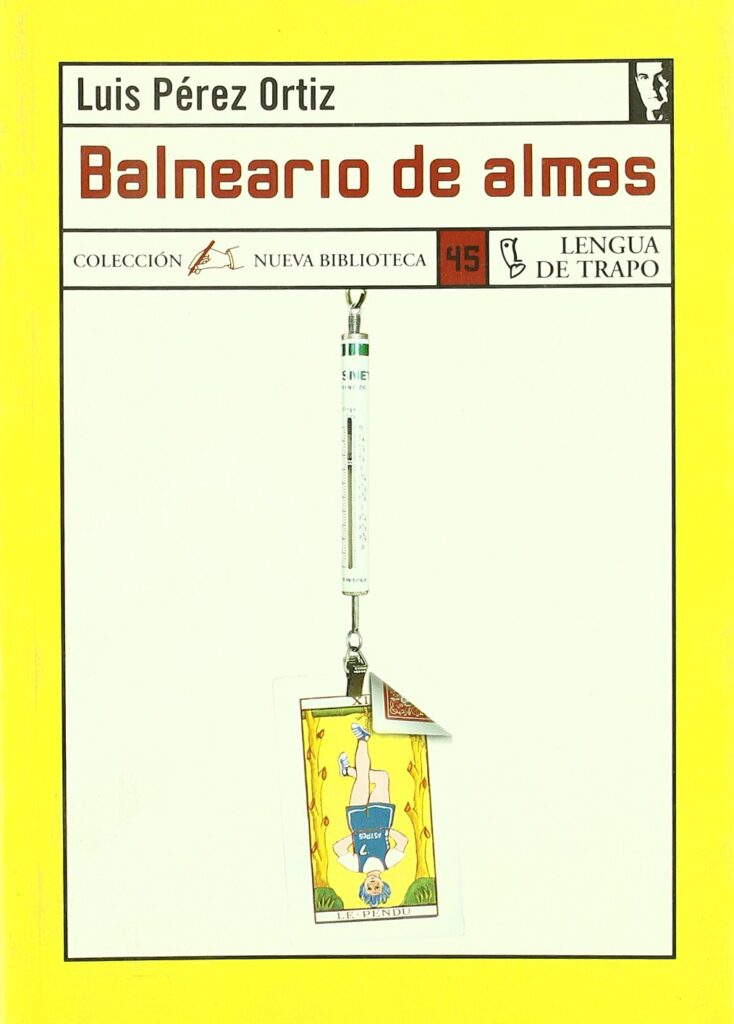
Capítulo I
Nunca había pensado en matar a alguien. Sin embargo, durante unos
segundos la idea se ha apoderado de mí con una intensidad cegadora. Es lo último
que hubiera supuesto al aceptar el empleo de conserje nocturno en el balneario
Europa.
Quería enderezar mi vida, reconstruir tras la desgracia el orden de mi
espíritu intelectual en la sucesión de largas noches (largas para quien vela en silencio
mientras los demás duermen); aquietarme y meditar, pasar una temporada en un
mundo aparte. Ya había disipado mi patrimonio en el errático frenesí de los últimos
años y no quería empezar a dar sablazos. Tampoco clases: ¿Para qué transmitir
desánimo y duda a chavales que absorben como esponjas cualquier mensaje adulto?
No deseaba sembrar en sus crédulas y receptivas mentes visiones amargas. Por eso
solicité el empleo de conserje nocturno en el balneario cuando descubrí el anuncio en
un periódico.
Eso fue hace meses.
Me aceptaron enseguida. Contribuyó, creo, mi buena presencia, que
todavía aguanta. También me esmeré en las maneras; en el estilo, por decirlo así:
sobre todo, hablar con claridad, sin apresurarse ni elevar la voz ni, mucho menos,
gesticular cuando es innecesario. Un buen corte de pelo y un rasurado minucioso
influyeron lo suyo, si bien descubrían en la mejilla izquierda la aparatosa cicatriz, que
no dejaba de impresionar; como el dominio del inglés, conservado pese a los años sin
práctica.
No descarto que me reconocieran, pero en la entrevista no se aludió a
ello.
Con ansiedad a duras penas sofocada, yo seguía las reacciones de la
pareja de directivos que a su vez me estudiaban a mí mientras caían las preguntas,
típicas de cuestionario.
Llegué a la cita con antelación y pude observar durante unos minutos la
tranquila vida del balneario Europa, un establecimiento residencial y sanitario del que
nunca había oído hablar pese a que su antigüedad notoria, sus considerables
dimensiones y los aún vigentes signos de genuino esplendor debían por fuerza
corresponderse con una celebridad llamativa; pero, no obstante la anterior frecuencia
de mis viajes y la consiguiente curiosidad hacia lo relacionado con la hostelería, me
había pasado inadvertida.
Si era un balneario raro y poco notorio, tanto mejor para mí: más
posibilidades de no ser reconocido. La fama ha sido uno de los más pesados lastres
que haya tenido que arrastrar; la fama y la pierna rígida, a la vez causa e ilustración del
fin abrupto de aquella incipiente fama.
Paseé despacio por los salones, asomándome a cada estancia cuanto la
discreción me permitía. En el silencio y la tranquilidad reinantes (la mayoría de los
huéspedes leía, y las escasas conversaciones eran prácticamente silenciosas) reconocí
algo más intenso que un elemental bienestar: son las ocasionales percepciones que del
destino tenemos, de sus encrucijadas.
Hace tiempo, al visitar una casa, me vi durante un segundo reflejado en
un espejo, con cinco años más y una cicatriz en la cara, y lo olvidé hasta que, pasado
ese lustro, me estaba marchando un día de allí, recién cosida la mejilla todavía.
Asunto del destino, por tanto; de estrellas, en cierto modo. Volví a
pensarlo una de las primeras noches, cuando ya de madrugada hacía la ronda, no
memorizada ni automática aún, por las amplias estancias del balneario, desiertas y en
penumbra, y detenía mi caminar ante los ventanales abiertos a un firmamento límpido
que, sin poder entonces traducirlo a un mensaje preciso, me parecía elocuente,
vagamente hablador, de forma que me quedaba plantado, rebuscando idiomas y
recuerdos hasta yo mismo forzarme a salir de aquella absorción y continuar el
recorrido a que me sentía obligado, sobre todo en aquellos primeros días, cuando me
parecía tener a los propietarios del balneario pendientes de cada uno de mis pasos,
quizá justo porque eran irregulares y creía, por inercia, fijarse sobre el leve arrastre de
mi pierna coja oídos y miradas de directivos a buen seguro tan dormidos como,
excepto yo, todos cuantos ocupaban el vetusto edificio.
Cada noche llega un instante en que pregunto qué hago yo aquí, en medio
de este silencio espeso, sólo mermado por el zumbido tenue de algún
electrodoméstico perpetuo, acaso el pequeño televisor portátil que mantengo
encendido sin descanso y sin volumen, sirviendo imágenes que destacan su inevitable
absurdo cuando las miro, por mucho que un psicoanalista pudiera encontrar en ello
sentido si yo se las describiera en cualquier orden: un bañista con gorro de hule
bracea animoso a cámara lenta en un mar plomizo, un viejo calvo y ceñudo exclama
mediante subtítulos “¿Qué? ¡No existe ninguna carta!”, una joven en minifalda se quita
ambos pendientes antes de desvestirse en el dormitorio de un apartamento exiguo…
Lo que se llama destino, en realidad una oleada de pensamientos y
meditaciones de contorno fluctuante: le doy muchas vueltas a la memoria del pasado
personal, que es como decir contorno fluctuante. Una vez un hecho vivido se presenta
con un aspecto, a la vez siguiente con otro, y así sucesivamente, si es que no cambia
de aspecto en la misma vez, y el hecho aislado del principio se multiplica enseguida en
varios hechos simultáneos, la mayoría incompatibles entre sí, si se quiere pensar con
orden, lo que no quita para que terminen apareciendo, simultáneos y además
incompatibles, a un lado y otro de la cabeza, con autonomía que sobrevive al choque
de ambos chorros en mitad de la frente, sobre los ojos con que contemplo las
estrellas, durante un breve alto en el paseo de inspección rutinaria, al empezar mi
jornada.
A mí no me dijeron que atendiese a mi manera la vigilancia nocturna del
balneario sino que al contratarme detallaron con minucioso pormenor lo que una
persona por ellos contratada a tal fin debe estar haciendo a cada instante si desea
ajustarse a la función de conserje nocturno. Y cobrar su sueldo a fin de mes, les faltó
añadir, aunque era innecesario. Supongo que no creerían que alguien pudiera aceptar
el empleo por motivo distinto del dinero.
Sin embargo, a menudo he pensado que al aceptar el empleo estaba
respondiendo a una vocación extraña.
En estas noches silenciosas no puedo escuchar mediante auriculares
música, ni la radio, porque forma parte de mis obligaciones laborales permanecer
alerta, en disposición de captar cualquier sonido anómalo; los normales son muy
abundantes, forman un delgado tapiz acústico que al principio no se percibe: se trata
de un rumor cuya textura interna es compleja y en el que resulta difícil distinguir entre
el de las máquinas eléctricas, que bullen en sótanos y cocinas, y el impreciso sonar de
las vidas humanas aquí agrupadas. Ejemplo: los remotísimos pasos de algún huésped
que se ha levantado medio dormido en los pisos superiores. Me imagino cómo,
cerrados aún los ojos, tantea el suelo con la punta de los pies hasta introducirlas en las
pantuflas sin suela para encaminarse al cuarto de baño, también a tientas, y no
despertar a su esposa o amante quien, a juzgar por la sonora y espaciada respiración,
duerme a fondo, mejor que así sea.
Es una vida colectiva que durante su desconexión nocturna se expresa
mediante un vago rumor de caracola o eco reverberante, amalgamado con olas de
ansia, temor, anhelo, placer y zozobra.
Cuando descubro el plic-plic de alguna gota que salta una y otra vez por
la esquina desajustada de una tubería vieja, demoro un día o dos el aviso a la
dirección para así disfrutar del ritmo milenario del goteo acuático, quizá junto a un
radiador que se haya dilatado de calor y encogido de frío demasiadas veces para
soportar el vaivén.
La oreja tendida al incesante crepitar escondido en el silencio.
Algún día me entretengo curioseando la lista de inscripciones, y juego con
los nombres propios (de dónde vendrán, el nombre y su portador) entre los cuáles
descubrí ayer uno muy conocido por mí. Una coincidencia, pensé.
Nunca hasta entonces había pensado en cometer un crimen.
Digo algún día pero siempre es alguna noche, en realidad. Al amanecer
me retiro a la habitación de la que puedo aquí disponer, el diminuto cuarto incluido en
el contrato que me vincula al balneario. Allí tengo algunos libros y un periódico de la
jornada. Lo estudio como si diera noticias de un mundo exótico, acerca de cuya
constitución me proporcionase pistas para observar con mirada de antropólogo a los
variados clientes del balneario, de paseo por los salones, pasillos y jardines, en los
pocos ratos en que puedo verlos despiertos. Se trata en su mayor parte de viejos
achacosos a quienes beneficia la terapia acuática aquí administrada. Una serie de
manguerazos, además de los chorros de la piscina caliente, les dejan como nuevos. A
los pocos días de llegar parlotean cantarines. Oigo a través de la puerta de mi
pequeño cuarto los gorjeos con que se cuentan unos a otros sus experiencias y pasan
revista a la muchedumbre de síntomas semana a semana diezmados. Leo la prensa sin
perdonar página y por la noche, mientras reina el silencio, me pregunto cómo es fuera
de aquí la existencia de esas personas a quienes siento toser, revolverse en sus lechos
de sonoro somier, pisar baldosas quebradas, pulsar un interruptor. Si es que en
realidad existen fuera de aquí…
También cada noche encuentro un rato para, incluyéndolo en mi ronda
diaria, subir a la azotea y fumar un cigarrillo en el belvedere orientado al norte. Es el
único del día y lo fumo con recreo, como si a través del cilindro aspirase el vasto
cielo sobre mi cabeza para distribuir sus átomos hasta la más comarcal célula de mi
organismo. Así fumaba en la adolescencia cigarros que no me gustaban, concentrado
y en lugares recónditos donde volverse, durante unos minutos, imperceptible para los
demás, sustraído a su atención en el interior de una cápsula de humo.
Mientras dura la combustión, me gusta contemplar la bulliciosa luminaria
de la ciudad, que se extiende ondulante sobre las colinas originales y se fuga hacia el
llano, al fondo limitado por una cadena montañosa de proporciones bastante
domésticas pero cuyo perfil nevado brilla tenue en los plenilunios invernales, a través
de la atmósfera barrida, transparente y gélida. No sólo ese aire me despeja, por su
tonificante delgadez, del aturdimiento inducido por la elevada calefacción impuesta en
el interior del edificio (sin duda porque suele asociarse a la riqueza, como dejar
comida en el plato, antes de analizar si para la higiene y la salud conviene sofocarse de
tal modo y constiparse sin remisión en la primera salida a una intemperie treinta grados
más fría); no sólo consigo, abrigado con el excelente chaquetón del uniforme,
sacudirme el aturdimiento acumulado en las primeras horas tras el mostrador, sino que
obtengo la expansión, próxima a la euforia, garantizada para mí por el dominio visual
de un espacio panorámico; unos minutos de oxígeno que me permiten permanecer en
el interior del edificio hasta el día siguiente, incluidas las horas en el pequeño cuarto, el
exiguo camarín donde, mientras todos creen que duermo, paso la mayor parte del
tiempo perplejo, tratando de afrontar mi vida.
Cuando, por decirlo así, debuté en mi puesto y me vi uniformado tras el
mostrador, encarnando la conciencia alerta del balneario Europa, nunca interrumpida
a lo largo de las veinticuatro horas de cada día, mientras la bulliciosa actividad
disparada por la cena y la sobremesa, el trajín de camareros, el movimiento de
clientes por el vestíbulo se atenuaba y entraba en progresiva sordina hasta
desembocar poco después en el proverbial silencio del establecimiento (ya la mayoría
en sus respectivas habitaciones, y entregado por parte del director el juego de llaves,
incluida la del ordenador; ello mediando escasas palabras, tal y como de modo tácito
parecía establecido que, por fortuna, sería la comunicación entre nosotros), entonces,
rebajada la intensidad de las lámparas de la entrada, ya todo en estables quietud y
silencio apenas alterados por el discreto regreso de algún cliente desparejo, menos
discreto si acompañado, entonces, pues, por primera vez solo en mi confortable silla
ergonómica, me vi en formación con los bedeles del instituto al que acudí de niño
durante diez años. Visión acaso propiciada por el común atuendo de uniforme y la
semejante función de conserjería, no me entusiasmó que irrumpiera en mi mente pero
tampoco me causó un fastidio especial, al menos antes de descubrir otra semejanza:
todos los bedeles del instituto padecían mutilación o lisiadura en alguna parte de su
anatomía, cerebro incluido. El hallazgo de esta tercera semejanza volvió sombría la
visión que hasta entonces había podido contemplar con pálido humor. Detenerme a
considerar la superior elegancia de mi uniforme no contribuyó a suavizar ese tinte
sombrío.
Como cabe imaginar, aquellos bedeles eran portadores de nombres
grotescos o paradójicos en los que parecía estar prefigurado su sino, como si
existieran estigmas transgeneracionales cifrados en el nombre de pila o en el apellido o
en ambos, o en su combinación chistosa con algún defecto físico. Establecían un
flanco circense en el corredor de acceso al mundo adulto que era el instituto.
Lucas Grande, el jefe de bedeles, era un enano de metro veinticinco, por
lo demás proporcionado y hasta portador de una noble cabeza de cráneo
redondeado y facciones regulares, adornadas por un bigote blanco, centro de un
semblante reflexivo y elegante, sin duda más próximo al aire sabio que el de muchos
profesores del centro. Augusto, en cambio, era un gigante con aspecto de boxeador
sonado y, se debiera o no a una hipotética carrera pugilística pautada por el beso de
la lona, sonado lo estaba sin lugar a duda. Solía cargar pesados bultos de un almacén
a otro y llevar sobre el uniforme reglamentario un guardapolvo azul, y aun en medio de
paquidérmicos esfuerzos mantenía la sonrisa bobalicona, a veces intensificada hasta la
risotada estentórea si algún párvulo de su misma edad mental bromeaba con él al
adelantarle por el patio. Era un inocente de quien nada malo cabía esperar sino fuerza
mecánica y protección. Todo lo contrario del retorcido Salvador, manco y con un ojo
de cristal. Ocupaba con su familia una vivienda en uno de los pabellones. De nadie era
salvador, y menos de sus hijos becados en el instituto, a juzgar por las marcas
corporales que les imprimía con la mano buena por sacar pésimas notas.
Por no mencionar al hombre-rata, que vivía en los urinarios. Entraba y
salía con su carretilla chirriante y botas de pocero.
La ventaja de este empleo de conserje nocturno reside en que facilita un
enorme aislamiento social, sin los inconvenientes de la marginación, y en que cumple
de forma idónea la función de limbo que yo pedía a un lugar; y, por añadidura, me
pagan. Desde luego no es un trabajo fácil. Nadie ligado a una familia podría realizarlo
a no ser que todos sus parientes también trabajasen de noche. Hace falta, por otra
parte, un temple especial para permanecer despierto hasta el amanecer, jornada tras
jornada, sin hablar con nadie ni ver a nadie, excepto en el momento de cruzarse en la
frontera del sueño. Buenos días. ¿Nada de particular? Todo en orden. Lo celebro…
Bien, pues le llegó la hora de descansar un rato. Bien, pues hasta la noche.
Aquí ya han comprendido todos que soy taciturno y que no necesito
consuelo por lo duro de mi trabajo porque, si para otros sin duda lo sería, para mí, en
cambio, no lo es, justo porque me proporciona lo que necesito: soledad, silencio,
tiempo para leer, escribir y meditar, y con todo ello albergar la esperanza de
reconstruir por dentro mi cabeza, ya que en lo físico las lesiones son irremediables. Si
me preguntasen dónde estaba, y metido en qué, hace tan sólo un año, sería incapaz de
responder. Así como recuerdo con una riqueza de pormenores casi inconcebible
aquello que conservo en la memoria, de igual modo total olvido lo que olvido. Vaya
una cosa por la otra: doy por descontado que cuanto no recuerdo es asunto que no
merece la pena, o que no debo por ahora recordarlo porque no me conviene. Así es
una buena memoria: trabaja como facultad inteligente, subordinada a una existencia
despierta que no necesita mantener presente en todo momento cuanto ha
experimentado, ni mucho menos perder tiempo y energía conservando colecciones de
datos por completo inservibles para otra finalidad que su recitado inane.
Es rara la fiesta aquí. Sólo en días muy señalados se organiza. Hoy, una
familia muy numerosa sobrepasó la hora de la cena, por la excitación de los niños,
teniendo en cuenta la fecha. Conmueve, en cierto modo, verlos a distancia, desde el
otro lado del mostrador, ligados por lazos de sangre que se traducen en lo que se
llama “un aire de familia”: el esquema común al que obedecen los movimientos, la
curva de los pómulos, la forma de sentarse erguidos, cierta aspereza en la voz, una
manera de asir los cubiertos, tal vez diseminados reflejos de un bisabuelo ya muerto.
Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora, algunos clientes asiduos, de
los que acuden regular y puntualmente cada año (se diría que sólo para avanzar en
una apropiación abstracta e ilusoria del balneario), al retirarse hacia sus habitaciones
me miran exigiendo un restablecimiento del orden, como si con su muy perceptible
(demasiado) mirada quisieran empujarme a una intervención policial. Adopto entonces
una actitud extraterrestre. Doy las buenas noches entonando la fórmula con
musicalidad gregoriana e infundo a mis córneas una textura de huevo cocido. Este tipo
de clientes al acecho de la ocasión para esgrimir sus derechos, aunque los esgriman
etéreamente, en subliminal lenguaje de guiños y sobreentendidos (lenguaje abstracto
en la medida en que sus derechos son también abstractos, por no decir imaginarios: la
suma de las facturas por ellos abonadas a lo largo de décadas les daría para ostentar
la propiedad del establecimiento apenas durante una docena de segundos y sin
embargo, a juzgar por su actitud, cualquiera creería encontrarse ante un socio
fundador), me parecen, con mucho, menos preferibles que los irregulares
noctámbulos, de llegada caótica.
En el fondo protestan porque ellos cumplen a rajatabla los catecismos
sociales y cuando llegan las fiestas carecen de familia apta para celebrarlas con
jolgorio. Yo también carezco de familia pero no me fastidia. No es que hayan muerto,
al menos que yo sepa, sino que los perdí hace tiempo, o me perdieron, da igual. Cada
uno es cada uno.
Conmueve el trance de los niños al descubrir los regalos por la mañana,
su expresión maravillada al comprobar que el prodigio se cumple. Es felicidad genuina
pues los padres no pueden exhibir ningún mérito ni utilizarlo para la extorsión afectiva.
Sacrifican la recompensa directa, la correspondencia inmediata al gesto de regalar,
para que el sortilegio pueda realizarse: abnegación como la de Moisés conduciendo a
su pueblo hacia una tierra prometida para todos excepto él.
Conmovido ante lo que me parece una isla de pureza sentimental;
sorprendido por ello. Tal vez hay también algo de estético en la reacción íntima contra
la fea intransigencia de los viejos amargados a quienes fastidia que el alborozo aislado
de unos niños les impida concentrarse en la lectura de las esquelas del periódico, o la
tabla de cotizaciones en la bolsa de valores, o el cálculo detallado de los incrementos
que la ley les permite aplicar a los alquileres que cobran a los inquilinos de sus
diversos pisos; viejos de corazón seco y roñoso que se intoxican el uno al otro en
silencio con los rencores acumulados a diario durante décadas, abandonados sin duda
por unos hijos que deseaban llenar con sus vidas algo más que las páginas de un libro
de contabilidad a entregar, llegada la muerte, bien balanceado al supremo banquero.
Estos chiquillos todo lo revuelven, dijo uno de los viejos al retirarse y
pasar ante el mostrador, creyendo que yo le contestaría que sí, que por supuesto, en
lugar de limitarme a unas obligatorias Buenas noches.
Todo lo revuelven, murmuró el viejo, e indudablemente le había pasado
inadvertida una escena que a mí, en cambio, no dejó de impresionarme, sin
comprender con exactitud por qué. Una niña de corta edad, jugando por tanteo con
un muñeco y otro, en turnos muy impacientes y excitados, había terminado dando un
biberón de los llamados mágicos (artilugio cuyo contenido parece pasar al muñeco
cuando se le aplica a la boca) a una figura de San José tomada de un nacimiento,
precisamente el que la dirección del balneario ordena desembalar cuando llegan estas
fechas. Varias razones hacían llamativa la escena, aunque quizá sólo para mí, porque
nadie alrededor de la niña parecía haberse percatado de ello. El biberón era tan
grande como la figura, lo bastante barbuda como para no parecer un bebé necesitado
de alimento, algo que, en todo caso, podía sucederle al niño del portal, desnudo
además, a diferencia del padre, envuelto éste en varias túnicas, mantos y turbantes.
Pronto se inició un movimiento coordinado de retirada que vació poco a
poco los salones y la cafetería y me obligó a interrumpir la interrogación abierta por la
escena contemplada, pero la imagen de una niña dando con la mayor naturalidad un
biberón gigantesco a una figura muy realista de San José, como si tal cosa fuese lo
más corriente, emergía de cuando en cuando a la superficie de mi conciencia y me
obligaba a preguntarme por el padre de aquella niña, por el tipo de persona que debía
de ser para inducir en la pequeña una actitud tan chocante: una historieta más para
pensar en ratos sueltos. ¿Es que alguien duda que un niño pequeño pueda ser tan
nutritivo como un adulto, si no más?
Si leí el anuncio que solicitaba candidatos a un puesto de portero
nocturno no fue porque mirase por sistema la sección de empleos. Actuaba con tal
desorden que, aunque necesitaba trabajo, no lo buscaba mediante rastreos metódicos
de, por ejemplo, la amplia sección correspondiente en la prensa. Prueba de ese
desorden es el modo en que me fijé en el anuncio. Destacaba en el rectángulo (no
mayor que los de otros reclamos) la palabra ‘urge’, tipografiada con mayúsculas. Sin
embargo, son muchos los anunciantes a quienes urge algo y lo proclaman, a tanto la
palabra. Pero mi vista fue atraída por lo que por error (un baile de letras) leí como una
sorprendente invitación a hurgar, escrita con mejorable ortografía: ‘urgue’.
Estoy acostumbrado a recibir de mí mismo mensajes que proyecto en las
cosas de alrededor, con preferencia en los soportes verbales; a, desde el otro lado
del borde de mi conciencia, recibir ecos de lo que me digo sin premeditación, ecos
que resuenan, sin ir más lejos, en lo que yo creo por un instante que pone en un rótulo
en lugar de lo que realmente pone: algo así como una introspección practicada de
reojo. Ante aquel anuncio me había limitado a recordar cuánto necesitaba hurgar en la
enorme maraña en que mi mente se había transformado, hurgar en busca de alguna
clave explicativa de los desastres, de algún respiradero a través del cuál inhalar aire
despejado, y me había jaleado un poco, un poco más, musitando: Vamos, muchacho,
tienes que hurgar más y dar pronto con alguna pista, frases por el estilo, pero lo que
me pareció chocante ortografía detuvo el paso a otro asunto, otra sección. Y así
descubrí que existía este puesto y se buscaba a alguien resuelto a ocuparlo. Tardé
poco en acudir. Ignoro qué factor convenció a los directivos que me entrevistaron de
que yo era el aspirante idóneo: si mi renuncia voluntaria al permiso semanal, si pasar
por alto el ajuste de la cantidad estipulada como sueldo, o ninguna en especial sino
una intuición tan nítida como la sentida por mí acerca de la coincidencia plena entre la
necesidad del establecimiento de hallar un vigilante o portero (o conserje, o como se
quiera llamar) nocturno, y la mía de vivir apartado del mundo y manejar el mínimo de
palabras.
Este es un gran balneario de estilo clásico con solera de altos techos y
estancias de luminosidad blanca, bañadas por raudales de luz diurna que entran por
grandes ventanales, lo mismo en salas y comedor que en la mayoría de las
habitaciones. Gracias a la posición elevada del edificio, en la cima de una de las
colinas sobre las que la ciudad se asienta, la luz no encuentra el obstáculo de otros
edificios, algo que en su día el arquitecto supo aprovechar al trazar los planos. Por las
noches, en cambio, la iluminación artificial es tenue y contribuye decisivamente a la
atmósfera apacible y sosegada distintiva del establecimiento, que al director gusta
llamar La Casa.
La originalidad no es en el carácter del director un rasgo fuerte, como
puede apreciarse también en la perilla que gasta, ornamento acerca de cuyo extendido
uso no voy a comentar nada por ahora, salvo que las posibilidades de que congenie
con alguien que gaste perilla son nulas. Sé, no obstante, comportarme correctamente,
dar los buenos días o las buenas tardes con entonación amable; puedo llegar, si me lo
propongo, a imprimir una cadencia casi musical a la pronunciación de esas palabras.
La iluminación nocturna procede de numerosas lámparas de pantalla,
distribuidas por todos los rincones, sin refuerzo de ningún otro foco, con lo que los
elevados techos se perciben a menudo como una dimensión perdida, efecto más
intenso en la circular sala del piano, donde algún intérprete afortunado ha llegado a
crear, durante la semanal velada, la sensación de tubo, como si una cúpula tipo
observatorio astronómico se abriese y se creara una conexión perceptible con una
estrella cercana. Un pianista que no bien se sentaba en la banqueta comenzaba a
agitarse entre convulsiones y parecía pulsar el teclado con todo el cuerpo, incluida la
danzante cabellera.
La chimenea contribuye lo suyo a la dulzura de la iluminación nocturna.
Desde su hogar ancho irradia un calor más visual que térmico, si se tiene en cuenta la
potente calefacción bombeada por las calderas del sótano. En cuanto pasa el verano
la chimenea empieza a encenderse con frecuencia diaria y es alimentada con
generosas piezas de encina cuyas brasas, cuando las llamas ya han menguado por
completo, brillan durante toda la noche. El incomparable confort psicológico que el
fuego de la chimenea proporciona, como un dios siempre jovial, tiene varios adeptos
pero ninguno lo es hasta el punto de permanecer en un sillón de orejas absorto en la
contemplación de los mutantes paisajes ígneos mucho tiempo tras la cena. Alguno, si
acaso, fuma con ojos brillantes una pipa, envuelto en una aromática nube de
ensoñación o conjetura que se desvanece en hilachas descendentes cuando la brasa
de briznas se ha extinguido en la cazoleta y el meditabundo cliente se ha retirado a su
habitación con el paso flotante de quien acaba de lograr unos instantes de felicidad
física.
Procuro pasar un rato cada noche ante la chimenea cuando ya todo el
edificio está en silenciosa calma. Pareciera que en mi fijeza pregunto por mi destino al
fuego menguante, igual que los antiguos escrutaban la formación de vuelo de los
pájaros, las tripas de ciertos mamíferos o los dibujos del café restante en el fondo de
una taza, pero le pregunto por mi pasado; le pido que me muestre en su
cinematografía ardiente las figuras de mi vida, las escenas que debo contemplar para
entender qué es lo que ocurrió, por qué una vida prometedora, cuyo cielo no
amenazaba nube alguna, se despeñó en breve plazo por un abismo que parecía no
tener fin, y empezó a encontrarlo la primera noche que pasé aquí en vela, uniformado.
Precisamente tras una noche de perfecta calma en el balneario, un
compacto bloque de silencio entre las doce y el amanecer, ni siquiera rayado por el
timbre telefónico, noche cuya mayor parte pasé ante la chimenea desfalleciente en vez
de tras el mostrador de recepción (lo que me proporcionó un bienestar olvidado, una
placidez como de cesación y tregua, una serenidad muscular brotada de la médula
tras horas suspendido en sobrevuelo contemplativo de las ardientes cordilleras en
cuyo magma sin cesar cambiante se resumían, neutralizaban y recomenzaban los
episodios centrales de la propia vida, núcleos de cuyos inherentes dolor y zozobra
logré separarme por un rato y ver con alivio como ajenos), me pareció, al dirigirme a
mi camarote, que era entonces cuando de verdad pisaba por vez primera el suelo del
balneario, aunque llevase ya meses sin salir de su recinto. Quizá se debiera a que me
hice de pronto consciente de mi vinculación gravitatoria al suelo que estaba pisando
(irrelevante entonces la cojera), superé con claridad durante una larga ráfaga mi
condición fantasmal, y lo que, para ser exactos, diré que me pareció por primera vez
en mucho tiempo es que pisaba la tierra, la corteza terrestre; es decir, que estaba vivo
en este mundo. ¡Valiente cosa!, se podría objetar. Sí, de acuerdo, pero no es lo
mismo el mero pensarlo o decirlo que experimentarlo durante unos peculiares minutos
como exclusivo contenido saturador de una conciencia en el límite paradójico de su
plenitud y su vacío totales.
Había pasado ceremonioso el cambio de turno y caminado absorto por
el pasillo listado de rosáceos rayos horizontales en lento viraje al anaranjado, al
dorado y risueño amarillo. Por el ventanuco del camarote entraba un chorro de luz
solar casi tangible y se proyectaba acariciante sobre la reproducción, en tamaño de
tarjeta postal, de El sueño de Jacob, de Ribera, clavada con alfileres en la pared.
El camarote es en verdad exiguo. Caben apenas la cama, una mesa y una
silla y, en una de las paredes, una pequeña estantería donde me esperan cada mañana
diez o doce novelas. En otra de las paredes una puerta se abre a un aseo con ducha
de plato. Lo suficiente. En la cuarta pared, a la que se pega la cabecera de la cama,
no hay cosa alguna, para no dormirme con el terror a que tal cosa se me desplome
sobre el cráneo durante el sueño. Hay lo justo. ¿Una radio? Las detesto. Bastantes
voces tengo ya en mi cabeza.
Me había desnudado para ponerme el pijama y acostarme cuando sentí
que a mis espaldas se abría la puerta de la habitación. No era momento para
sobresaltos y me volví porque no cabía hacer otra cosa. Una camarera estaba
paralizada en la puerta, todavía una mano asiendo el pomo y, bajo el otro brazo, un
juego de ropa de cama. Se disponía a balbucear unas palabras de disculpa, por la
evidente equivocación (era nueva e ignoraba mi horario cambiado, me dije), pero un
súbito remolino electrizó el aire, casi con chasquido; lo imantó y sembró de
polaridades. Coincidió quizá con el instante en que la mano de la joven camarera
abandonó el pomo para colocar tras la oreja un mechón suelto de cabello rojizo, con
una suavidad tan insinuante como inconsciente, una morosidad tan hipnótica y
automática que con toda probabilidad se correspondió con el cambio de voltaje en la
apretada atmósfera del cuarto. No hubo palabras pero sí una coincidente
determinación de abandonarse a las corrientes que habían brotado como por
chispazo. Porque para lenguaje no verbal el de mi anatomía frontal y desnuda,
precisamente en rotundo triunfo contra el imperio de la gravedad. No creo
jactancioso decirlo así.
Hubo sendas y simultáneas adopciones sin reservas de la tormenta
magnética catalizada en aquel instante, tal vez porque estábamos ambos medio
soñando (yo medio dormido, ella medio despierta) y con la etiqueta social
desdibujada, envueltos en figuraciones fantásticas intermedias, transitando la escalerilla
del avión, como quien dice.
Ella empezó a desvestirse con pasmosa agilidad. Faldas y bragas juntas
lanzó de graciosa patada mientras cerraba la puerta a su espalda. Su pelambre púbica
era también rojiza y se confundió en mi retina con la impronta de los colores del fuego
con que me había bañado ante la chimenea, durante la noche recién concluida.
Delgada y fibrosa, los alargados músculos de la camarera bailaban bajo su piel,
basculando con los movimientos. Aliento sonoro y fresco, sabía su boca a reciente
dentífrico, no llegaba a gemir pero trasegaba litros de aire en siseantes jadeos. Nos
acoplamos con furor cadencioso, entregados a un creciente percutir, como de pistón
o de émbolo, seguros del acolchamiento, de la invisible envoltura neumática que
convertía el vaivén pélvico en un muelle oleaje lanzado a romper espumeante una y
otra vez en la orilla del cerebro.
Hubo una danza gimnástica, saltarina, suelta y dicharachera que nos dejó
sonrientes. Si hubiera estallado una cerrada ovación de estadio no habría sonado
anómala. Después de un imponderable rato de silencio y flotación (una báscula
marcaría sin duda la mitad del peso habitual), brincó hacia su ropa, se vistió tan ágil
como se había desvestido, aunque con menor urgencia, y se encaramó a la prisa que
la aguardaba junto a la puerta. Abrió ésta con cautela y se volvió, traviesa sonrisa en
los ojos. Yo iba a aventurar Te llamas Mari… y al abrir la boca me atajó con un
expresivo gesto manual que parecía significar: Y tú te llamas como no me importa.
Con pulgar e índice pincé mis labios y ella asintió con la cabeza una sola y suficiente
vez antes de desaparecer.
Su nombre no me incumbe, pensé.
Como aquel primer día, nos encontramos sin palabras varias veces en mi
cuarto. De modo imprevisible aparece silenciosa y nos empujamos, entrelazados y
desnudos (siempre se desnuda del todo, con algo naturista en los ademanes: la
imagino fácilmente en un camping o una playa nudistas, con dieta macrobiótica; tal vez
sea extranjera), con gimnástica soltura hasta que se precipita la ebullición, el
desvanecimiento, salpicadura, y da paso a un rato indeterminado de suspendida
quietud, cada cuál abismado en sus propias sensaciones algodonosas, la esponjosa
recomposición del organismo.
No hay en los encuentros ritmo o periodicidad que yo haya advertido; no
es cosa de la luna, pues. No tengo con quién hablar de ellos, ni lo haría si tuviera con
quién. No suelo. Intuyo que Mari, por así llamarla, tampoco lo hará. La ausencia de
palabras nos libra del peligro que encierran: la promesa, los pactos (tácitos o
expresos) y los compromisos de humo. Circunscribe el contacto a lo fisiológico. Sin
embargo, tal contacto, en modo alguno rudo, tiene un marchamo culto: hay gobierno
del cuerpo, entrenamiento y destreza en la persecución exacta del placer.
No ansío los encuentros; eludo el apego, desear lo que en el momento no
se tiene. Tampoco quiero tenerla, ni a ella ni a nadie. No soy quién. Tuve una esposa;
una compañera, creía, y lo decía, si la ocasión lo exigía o propiciaba: Tengo esposa, o
Tengo compañera. Imbécil.
No ansío los encuentros pero son gratos pasajes de confortante,
inofensivo placer. Más porque en ocasiones recientes, sobre todo tras noches serenas
que he podido pasar en su mayor parte anestesiado ante la chimenea, al poco de
acostarme me despierto con el pene como una barra metálica, si puedo decirlo así.
Buenos días, director. No ha ocurrido nada. Es la frase que repito a
diario cuando a las siete en punto aparece cada mañana la autoridad máxima del
balneario ante el mostrador de recepción, al otro lado del cuál yo permanezco
sentado en la actitud de quien no hubiera cambiado de postura en toda la noche. La
puntualidad del director es inamovible y por ello me preocupo de estar en el puesto
aunque a menos cinco estuviera varios pisos más arriba o ante la chimenea.
Buenos días, director, no ha ocurrido nada, y entonces él da la invariable
contestación: Lo celebro. Y acto seguido, tras una pausa destinada a permitirme decir
algo si he de añadirlo, lo que nunca hasta ahora ha ocurrido: Bien, pues le llegó la hora
de descansar un rato. Le molesta que diga ‘director’, con minúscula, que no diga
‘Señor Director’, igual que le molesta que si contesto al teléfono diga también con
minúsculas Aquí el balneario Europa, y no ‘Balneario Europa’, como él desearía oír,
pero comprende que cualquier sugerencia al respecto sería rechazada por mi parte
con un argumento para el que carecería de respuesta, porque es incapaz de anticipar
su contenido. Yo también soy incapaz de preverlo pero sé que llegado el momento el
argumento se formularía de manera incontestable. Se desprende ya de la disposición
mutua y es innecesario concretar una prueba escenificada de forma expresa;
innecesario y hasta engorroso, porque podría acarrear un deterioro que nadie desea.
El director teme que a partir de entonces yo pase a llamarle ‘dire’, y tras de mí, en
medio de una sorda rechifla, el resto del personal. Él trata de infundir respeto
paseándose estirado, gesticulando con ademanes grandilocuentes (los pulgares en las
sisas del chaleco, a veces), hablando alto, con voz encuevada, pero no lo consigue
porque actúa sin convicción, aplica mecánicamente una receta familiar. Respeto se le
tiene, como a cualquier persona mientras no demuestre una condición abyecta, pero el
respeto extra que parece exigir sólo por haber heredado la propiedad de un balneario
(por mucho que haya estudiado y soportado cursillos de capacitación profesional) es
difícil otorgárselo. Primero, por las córneas amarillentas; segundo, en mi opinión, por
la perilla.
Me familiaricé pronto con los tableros de luces y conmutadores, los
monitores de vigilancia y observación a los que de vez en cuando hay que echar un
vistazo, los estadillos y formularios que se han de rellenar para plasmar el informe del
día, más los recados: alguien telefoneó a tal habitación e insistirá por la mañana; otro
alguien emprende viaje y desea ser despertado a las seis. Buenos días señor son las
seis en punto y el sol asomará dentro de un rato. Umm…, qué ocurre, quién es usted.
Soy el amable portero de noche, modestia aparte, señor, y tiene usted que salir de
viaje enseguida, así que vaya espabilando, si lo encuentra oportuno.
La actitud prevenida que el director mantiene respecto a mí se manifiesta
en leves colisiones, la mayoría de las cuales la revalidan. Así lo necesita él para
renovar su pose jerarquista. Cuando ya estaban firmados los papeles del contrato
advertí un olvido, un asunto importante que no habíamos tratado, y expuse, tal vez
con pocos preámbulos, o sin preámbulo alguno, mi oposición a llevar armas. No era
una declaración extravagante pues muchos celadores y guardas usan pistola, detalle
que a nadie puede resultar indiferente; al menos nada tiene de raro que a alguien no le
resulte indiferente, merecedor de una declaración firme. El director interrumpió en
mitad de la operación la palabra que estaba escribiendo en un documento. Cuando
concluyó la interrupción me miró con sus ojos de córnea amarilla y para hacerlo
movió tan sólo los globos oculares (saltones, por cierto; parecían al borde de la
eyección, imaginé que mediante muelles). Nadie habló de llevar armas, Saabedra, me
dijo con ensayada calma. Tan sólo deseo aclarar las cosas en lo posible, director. Lo
dije con minúscula, ya desde el principio. Él tampoco había dicho Señor Saabedra,
puestos así. De modo que dos refuerzos obtuvo su prevención en aquel lance: un
subordinado se permite ostentar principios, y el mismo subordinado prescinde del
tratamiento de “señor” al dirigirse al propietario y máximo responsable del balneario
Europa.
Al director no le haría gracia, supongo, mi costumbre de subir cada
noche unos minutos a fumar un cigarrillo en el belvedere norte de la azotea. Forma
parte de mi ronda supervisora, algo que según él puede realizarse a la perfección ante
el panel de monitores, dos de los cuáles enfocan a la superficie de la cubierta que
cierra el edificio por arriba. Él, con sus visiones simples, concibe el ejercicio de mi
trabajo como una guardia permanente, y a ser posible rígida, ante la retícula de
pantallas, pero si me sorprendiera fuera de ese puesto (me extraña que no baje de vez
en cuando, por sorpresa, para cerciorarse de mi presencia tras el mostrador) siempre
podría yo alegar que me había parecido captar un movimiento anómalo en uno de los
televisores, razón suficiente y sobrada para un examen directo del lugar.
Eran las tres cuando encendí el cigarrillo y dejé mi vista deslizarse sobre
la ciudad dormida, un hervidero de luces: anuncios de neón intermitente, procesiones
de farolas anaranjadas, parejas de faros desplazándose en línea por las calles, torres
de cristal reflejando su autoiluminación en mosaico: un respirar rutilante, emanado de
la aglomeración vertical y horizontal de viviendas, que opaca la atmósfera e impide
apreciar las estrellas más próximas al horizonte, aunque no las que la mirada halla si se
lanza en perpendicular hacia una bóveda imaginaria, lo más etéreo de lo visible, por
anacronismo y paradoja denominado firmamento.
Volviendo al suelo, en el área más cercana de la ciudad podía ver una
estampa intercambiable con cualquier moderna metrópolis del mundo: bloques de
hormigón, avenidas de asfalto, pálida luz asalmonada, dos o tres coches que ruedan
aislados. Podría ser cualquier ciudad del mundo, pensé. Si ahora perdiese la memoria
y despertase aquí sin saber dónde estoy, no podría deducir cuál es esta ciudad; ni
siquiera en qué continente está. En todos ellos hay núcleos urbanos con aspecto
idéntico al que estoy viendo ahora.
El humo del cigarrillo recién encendido y el apercibirme del adocenado
paisaje me proporcionaron un leve mareo del que traté de zafarme asomándome a la
balaustrada del belvedere para orientar la vista hacia las constelaciones. Fue entonces,
al inclinarme hacia adelante, cuando vi una ventana encendida en una habitación del
balneario, en el penúltimo piso del edificio, construido con planta en ele, de forma que
las habitaciones en el extremo del pasillo tienen ventana al norte pero también al oeste,
y por ésta entran los últimos rayos del sol poniente, motivo por el que algunos clientes
prefieren otras habitaciones, para librarse de la profunda melancolía que inspira esa
luz rojiza y sesgada. Las cortinas, a medio cerrar, encuadraban en el centro de la
cristalera un fragmento de la habitación, correspondiente en su mayor parte, por el
ángulo de visión, a la superficie satinada de la cama, sobre la que casi rebotaba la
claridad arrojada por el foco de las lámparas. En el instante en que mi vista topó con
la ventana iluminada, la única en todo el edificio (una tiniebla masiva en cuyo seno
vacío flotaba el cuadro radiante) alguien arrojaba sobre la cama una revista, de
cualquier manera. Segundos después cayó sobre la revista un vestido oscuro, de tela
ligera, abierto por una cremallera lateral, aunque la media distancia no permitía
apreciar con exactitud este detalle insignificante. Insignificante, pero a lo largo de la
noche he recordado varias veces cuanto vi enmarcado en aquella ventana aislada. A
continuación apareció la mitad inferior de un cuerpo vestido con calzón masculino, un
pantalón corto de tela estampada, tal vez con naipes, tal vez los cuatro ases
repitiéndose sobre un fondo de verde austríaco. Las piernas que del calzón salían
hacia el suelo enmoquetado eran, sin embargo, inequívocamente femeninas, esbeltas y
de suave contorno, lisa superficie bronceada y brillante.
Absorto en la contemplación del insólito espectáculo (ese instante en que
reina el equívoco), recordé el cigarrillo cuando su brasa me quemó en los dedos
medio y pulgar con que lo sujetaba. La sensación de estar invadiendo una intimidad
ajena me resultaba muy turbadora e incómoda pero el chocante contraste entre la
prenda masculina y las extremidades femeninas había atrapado mi atención. He
terminado el cigarro, es hora de volver dentro, me dije. Ver con las cámaras del
balneario a gente que no le puede ver a uno, gente que a fin de cuentas deambula por
pasillos, salones, vestíbulos, espacios sin duda públicos donde rigen las normas
sociales de comportamiento, personas que además saben que están siendo
observadas o que pueden estar siéndolo, por lo que su actitud suele entrar de lleno en
lo normal y asimilable, no es lo mismo que ver a alguien en una intimidad susceptible
de convertirse en campo de los actos más extraños y anómalos, con pleno derecho a
ejercerlos y sin dar por ello cuenta a nadie ni por nadie ser escrutado aunque no tenga
conciencia de tal intromisión. En estas reflexiones me ocupaba pero la persona que
aparecía y desaparecía en la ventana en cuyo cuadro tenía todavía fija la mirada se
despojó del calzoncillo, agachándose lo llevó con los dedos hasta el suelo, piernas
abajo, y alzó sucesivamente ambas rodillas para despojarse de la prenda, que también
fue arrojada sobre la cama. Ya no me retenía la intriga sino la excitante contemplación
del cuerpo que en su mitad inferior aparecía desnudo en aquella pintura animada. Una
nítida demarcación separaba las morenas piernas, dorados muslos podría decirse, de
las blancas nalgas primero, de las blancas ingles cuando se dio la vuelta antes de
desaparecer, marcada blancura que resaltaba como un bañador inmaterial, un sucinto
bikini, tan sucinto que, según se apreciaba notoriamente, aconsejaba un trabajo de
peluquería en el vello púbico, una geométrica sombra triangular de exactos bordes
rectilíneos.
Bien, debo irme antes de coger frío en los pies, pensé, pero el corazón
batía en las sienes, por momentos se desenfocaba la imagen, la luz rebosaba la
ventana, anulaba los bordes, adquiría una palpitación ameboide. Reapareció la figura
y ahora se agachaba para introducir, una tras otra, las piernas en unas bragas blancas
que luego alzó en tres rápidas fases, ayudado el último tirón, el que llegaba hasta las
caderas, por una seca flexión de las piernas, rodillas hacia afuera. Giraba entonces
sobre sí misma, a un lado y a otro, como quien se contempla en un espejo de cuerpo
entero, y cuando quedó orientada frente a la ventana, cruzadas las piernas a la altura
de las rodillas rectas, mi perplejidad aumentó: no eran unas bragas sino un clásico slip
de caballero, tal y como revelaba el diseño de la parte delantera, anatómico,
preparado para albergar una protuberancia en aquel caso inexistente pero enseguida
simulada mediante la introducción del calzón de naipes, arrugado y prieto como una
bola, la otra mano estirando el elástico para facilitarlo.
Siguieron otros giros ante el implícito espejo de cuerpo entero. Esto sí
que era perturbador. Me sentía incómodo, prisionero de una curiosidad vergonzante a
la que no lograba arrancarme. Miré a las estrellas, buscando serenidad: un hábito de
emergencia. Apoyado en la balaustrada de piedra estiré cuanto pude el cuello hacia
arriba. Al devolver a su posición normal el cráneo me sobresalté: la mujer de la
ventana, terminada la sesión ante el espejo y ya sin el slip se acercaba rápida al cristal
mientras una bata de seda puesta al vuelo se posaba sobre su piel. Yo me eché por
instinto hacia atrás, temeroso de que descubriera al testigo invisible, y nada
involuntario, de su entretenimiento. Me iba a marchar pero de nuevo algo retuvo mi
atención en la silueta dibujada con fuerte contraluz. Aquel peinado, corto y erizado
por arriba, largo por detrás, en mechones… Nada más anudar el cinturón extendió el
brazo izquierdo lateralmente. Al replegarlo traía un objeto en la mano y lo llevó a la
boca. Una brasa roja, pero a mucha distancia. ¡Aquella boquilla…! No puede ser, me
dije. No puede ser, me repetí mientras bajaba casi saltando las escaleras, agitado por
una crisis cardíaca. Pasé a golpes las hojas del libro de registro, hasta encontrarlo. Sí
podía ser. Allí estaba el nombre: Irene Velasco. (…)
Crítica de Pilar Castro: https://elcultural.com/Balneario-de-almas
Crítica de Vicente Araguas: https://www.revistadelibros.com/articulo_imprimible.php?art=2218&t=articulos
