(Ed. Lengua de Trapo, 1998)
Retrato colectivo y anticostumbrista de una región que se encuentra en la frontera de la realidad y el sueño. Estructurado como un puzzle de 194 fragmentos en el que cada pieza multiplica su valor en el contexto, el brumoso paisaje de esta novela presenta a unos personajes inmersos en un mundo antiutópico. Sátira feroz de la religión del coche y la ideología policial, antídoto sarcástico contra la pobreza de lo cotidiano y lo robotizante, contra la actual sobrevaloración de las grandes ciudades.
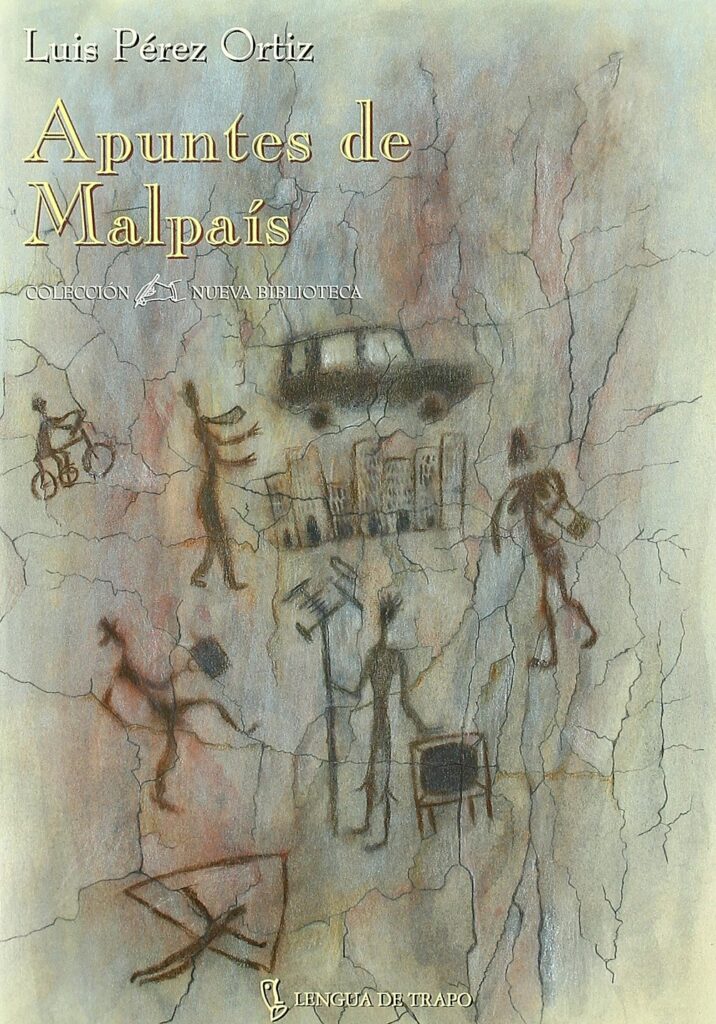
- MALPAÍS. Esta historia transcurre en un mundo gris,
medianamente cruel, sordamente adverso: la república de Malpaís.
Circunscrita a una afilada península, soldada al extremo continental
por un delgado istmo, siempre como a punto de quebrar su nexo y
zarpar océano adentro, tan desalentador nombre lo tomaba de su
región más extensa y predominante, una meseta árida, pelada,
barrida por vientos inmisericordes (helados medio año, ígneos y
abrasadores el otro medio, sin intervalos de suavidad), cuyos
habitantes, curtidos en la ferocidad de una vida sin recreo,
acostumbraban a buscar la subsistencia en la conquista y
sometimiento de las regiones vecinas más mimadas por la
naturaleza.
Los nativos de Malpaís, los malpaiseños, tendían más a
soñar hacia el océano, a imaginar más allá del horizonte tierras de
promisión aptas para empezar desde cero una vida próspera y
saludable, que hacia el continente, dirección de la que no solían
esperar nada bueno, por innata desconfianza. - ESPERA. En la espera, aguzado el oído, se distinguen
cien sonidos diferentes entre los motores automovilísticos que
rompen el silencio de la noche. La imaginación, reforzada por la
fantasía, el temor y la ansiedad, encuentra el momento propicio para
desatarse, y batalla con encono contra la guardiana razón
serenadora. La pugna alcanza un armisticio cuando irrumpe desde
lejos el rumor de un coche. Todas las fuerzas contendientes se
lanzan entonces a la busca de rasgos mediante los cuáles identificar
al vehículo que se acerca. No, éste es un diesel. O: Éste es el típico
sonido citröen. O: Aquí llega la clásica furgoneta cascada. Cada uno
proyecta sus faros contra la casa al dar la curva y, a través de las
persianas, la luz se fragmenta en cápsulas danzantes, baile de puntos
luminosos en el techo.
A ratos, el puro cansancio del frenesí imaginativo permite al
sueño extender una pausa. Se echa de menos una de esas pastillas
perfectas que garantizan despertar a la hora deseada con la memoria
en blanco, sin huella de ese abrasamiento del árbol nervioso que es
la espera comenzada sin límite. - PROYECCIÓN DE LA VOZ. Para Bago la carrera de
actor duró lo que dura una breve lección. Se puede decir que en la
vida real nunca interpretó el papel de actor.
En la universidad casi todos los estudiantes se dedicaban a
las áridas materias de su programa académico con mayor o menor
perseverancia, pero reservaban energías para desarrollar su
personalidad con mayor pasión que la despertada por un tratado de
leyes, un informe sobre fósiles, una pesquisa etimológica o una
técnica de balance contable.
Así, en la facultad de Ciencias Económicas, por poner un
ejemplo, algún grupo de alumnos intentaba robar al calendario
escolar tiempo para practicar lo más en serio posible su afición por
el teatro. Sabían que eran aficionados, pero trataban de abordar el
escenario tan a fondo como creían que los profesionales lo
abordaban. Era la vehemencia, el ímpetu juvenil. En fotocopias casi
ilegibles memorizaban textos de autores heterodoxos y ensayaban,
restando horas a la diversión y al descanso, en locales prestados
por un día en los suburbios (talleres, colegios, naves,
polideportivos).
Si, al llegar a la universidad, Bago se había matriculado en la
facultad de Ciencias Económicas lo había hecho siguiendo la
tradición familiar. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, y también
algunos tíos y hermanos, habían sido o eran funcionarios de la
Hacienda pública. Bago era consciente de que si deseaba
permanecer en la casa paterna -donde se vivía aceptablemente- sin
enfrentarse al cabeza de familia, debía plegarse al empuje del linaje
profesional. Poco ilusionado con la perspectiva de engrosar la lista
de parientes empleados del fisco, se decía al principio que cabía
estudiar los fenómenos económicos con la mirada radiografiante del
científico, pero tras pasar al segundo curso archivó esa expectativa
como una de tantas pretensiones quiméricas. Estudiaba, pues, las
ciencias económicas como quien cumple una obligación ineludible,
como quien realiza el servicio militar sólo para no ser encarcelado.
Ahora bien, dedicaba muchos ratos a la música. De niño asistió al
conservatorio. Era una formación complementaria que se estilaba en
la familia de Bago, a la vez que la práctica regular de algún deporte o
los viajes al extranjero; al igual que, entre las mujeres de la familia, el
aprendizaje de la danza clásica o ballet.
El joven Bago conocía la escritura musical y podía
componer piezas sencillas, además de tocar bien unos cuantos
instrumentos. Piezas complejas, o más ambiciosas, no se había
planteado componer. Todavía escuchaba con enorme reverencia las
grandes composiciones de los clásicos, en la actitud de quien
contempla extasiado una catedral majestuosa y entiende las ideas
que informan sus líneas maestras, los contornos y volúmenes
definitivos, pero no sueña con crear él mismo un monumento
semejante. No obstante, sí soñaba (puro ilusionismo, en el rincón
más privado de su fantasía) con triunfar como actor. Se veía
representando a los personajes más variados y cuando no tenía
testigos ensayaba o improvisaba ante el espejo del cuarto de baño,
donde se encerraba a tal fin. Persona discreta y más bien poco
expresiva, alimentaba con sus fantasías un espíritu fabuloso, un
personaje formado por mil personajes, capaz de fascinar sin
excepción a cualquier público mediante gestos, inflexiones y
registros cautivadores, dotado de ese magnetismo carismático, tan
raro como valioso para el actor sobre el escenario.
En el grupo de teatro estudiantil Bago se ocupaba de la
música. Las piezas que escribió para cada escena obtuvieron
aceptación unánime. Los componentes del grupo suponían que con
los años Bago se convertiría en un músico renombrado, igual que
suponían un futuro brillante para su compañía teatral. Ninguno
quería imaginarse a sí mismo ejerciendo la profesión de economista,
y tampoco podía imaginar que, en realidad, Bago no se acercaba al
grupo de teatro para ir dando a conocer su música (ni, como hacían
algunos, para relacionarse con otros en una atmósfera liberal) sino
empujado por el anhelo de actuar, de llevar a término sus fantasías
de actor triunfante entre clamorosas ovaciones, aunque frenado por
la timidez usual en quien siempre permanece en la sombra.
Conociendo por dentro el juego del teatro, a fuerza de ver con
paciencia un ensayo tras otro de las mismas frases, las mismas
situaciones, Bago perfeccionaba las ensoñaciones por él
protagonizadas en su faceta de actor, actor cuyos asombrosos
recursos interpretativos son admirados por público y crítica en
medio de un éxito sin precedentes.
Por fin, en uno de los ensayos, el estudiante encargado de
dirigir la obra pidió a Bago que sustituyera a un ausente por
enfermedad. Sólo son un par de frases, le dijo. Es para que los
otros actores no pierdan el ritmo y podamos avanzar mientras
vuelve el que falta hoy. Bago conocía de memoria las frases, y en su
fantasía también las había dicho varias veces, de una manera
completa, con el rango de frases singulares, citables e
imprescindibles, como solía con todas: las hacía resonar en su
mente sueltas, desmenuzadas y vueltas a formar, entretejidas las
sílabas mediante un fluido eco universal y perpetuo (en estos
términos pensaba él su técnica personal), una especie de “bajo
continuo”.
Cuando se acercó al rincón que servía de escenario, sus
compañeros adoptaron una actitud condescendiente. Parecían decir:
Dejando a un lado a los economistas, sabemos todos que un
músico no es un actor y que no lo vas a hacer bien. Por eso no te
preocupes: basta con que llenes el hueco que ha dejado el enfermo.
Llegado el momento, Bago declamó las frases
correspondientes. Sus compañeros se lo agradecieron luego, pero
no le felicitaron; tampoco enmudecieron de asombro. En un aparte,
y en tono amistoso, mezclándolo con otros comentarios, el
estudiante que hacía de director le explicó lo que era proyectar la
voz, lanzarla al exterior de la cavidad bucal para que sus vibraciones
acústicas alcanzaran los oídos del público. ¿Por qué se lo explicó?
Porque Bago, tal y como había quedado bien patente, no
proyectaba la voz, algo carente de importancia ya que él era músico
en su personalidad artística y no necesitaba saberlo para su trabajo.
Las frases por él pronunciadas se quedaban en los aledaños de su
garganta: apenas rebasaban los límites de la solitaria individualidad
sonora, lo que obligaba, a quien quisiera captarlas, a realizar el
esfuerzo de acercarse y tender el oído más de lo habitual en un
espectador, pero Bago no necesitaba saber esto pues era músico y
no actor, aunque no estaba de más que comprobase cómo el trabajo
de actor también tiene su ciencia y su técnica.
Bago no volvió a los ensayos. Grabó la música creada para
la obra de teatro y explicó a sus compañeros cómo disponer las
grabaciones entre la sucesión de escenas. Después dedicó su
tiempo libre, durante meses, a meditar sobre la proyección de una
suerte de frases o palabras inaudibles, el lanzamiento y propulsión
de mensajes respecto a los cuáles las frases dichas por el actor
sobre el escenario eran una metáfora, tanto como lo era la propia
proyección de la voz por parte del actor, sin que la mismísima voz
escapase a la condición de ser metáfora.
A Bago solía ocurrirle que el mundo real le pareciera una
metáfora, en todo y en parte, de algo innombrable. E imperceptible,
según pensaba. - ESTACIÓN PROVINCIANA. Es un día raro dentro del
año: su extremo inicial. La población anda de un lado para otro,
dando tumbos, en general postración tras haberse levantado tarde, y
en estado de obnubilación y torpor. Una paz lúgubre y migrañosa
flota a jirones sobre la superficie del país. Contribuye el que no haya
prensa ni noticiarios. Detenido el vértigo de la actualidad, en cuya
espiral rápida las noticias se suceden unas a otras antes de haberse
podido asimilar, el mundo parece también detenerse, y un difuso
sentir milenarista se cuela en los hogares por las rendijas de las
persianas.
En la estación provinciana, Bago ha comprado su billete.
Los horarios son hoy irregulares y tendrá que aguardar un par de
horas hasta el próximo tren. Toma en el bar un gran vaso de café
con leche para caldearse las tripas. La mayor parte de la clientela se
agrupa en torno al televisor. Las imágenes retransmitidas consisten
en un desfile de cerdos oscuros ataviados con amplio lazo rosa en
torno al cuello. El espectáculo desencadena gran alborozo y los
parroquianos del rincón llaman con amplios ademanes y sonrisa
dentuda a los que permanecen aún alejados de la pantalla. El viajero
comprueba los datos del billete recién adquirido y se acomoda en la
sala de espera, un enorme vestíbulo de techo altísimo y espacio sin
cuartear por división alguna.
Unos viejos charlan con el trasero pegado a los radiadores.
Otros pasean despacio, arrastrando los pies embutidos en
zapatillonas de fieltro, de una pared a otra, sumidos en meditaciones
o en sentimientos mortuorios. Son todos pálidoamarillentos y
parecen vivir por un error que prolonga sin sentido su existencia.
Otros viejos menos deteriorados (es posible, a juzgar por su
atuendo -puesto al día-, que todavía desempeñen algún trabajo
productivo) se sientan en los asientos centrales y miran a lo lejos, a
través de las cristaleras, u hojean un periódico atrasado que llevan
consigo con el fin de mantenerse ocupados.
Los jóvenes, a excepción de dos turistas orientales y un
fotógrafo de muy espabilado semblante, ofrecen un aspecto
deplorable. Son jóvenes locales: probablemente se les pueda ver
ahí, en el mismo sitio, todos los días, entrando y saliendo de la
estación y oteando con ansia todos los trayectos de llegada al
enclave, ya en tren, ya en autobús o en coche o andando. Algunos
tiemblan sin cesar y se desplazan del rincón (al pie de las paredes
hay dos grandes radiadores en ángulo recto) a la puerta y de la
puerta al rincón, con paso vacilante. Visten ropas sucias y
desajustadas. No pueden pensar en lo abandonado de su aspecto,
próximo al del mendigo aunque con prendas corrientes, porque sólo
pueden pensar en una cosa, si tal actividad del sistema nervioso es
pensar. Hablan con voz gangosa y estridente; se expresan con
acusado aturdimiento, como si pugnaran por avanzar sumergidos
hasta el cuello en aguas cenagosas. Uno amenaza de muerte a otro,
quien no corre peligro pese a oscilar a menos de un metro del
primero, dentro del círculo que trazaría éste con su brazo si lo
lanzase en redondo, cerrado el puño o armado con una navaja. Es
una bravata. En parecido tono de bravata feroz responde una chica.
En cada frase concentra ella una cantidad enorme de palabras
malsonantes (decisiva ayuda de la entonación avinagrada y la
pronunciación áspera), como si en lo elevado de esa cifra residiera
el significado. Lleva una falda corta, tan mal igualados los bordes
trasero y delantero que a cada movimiento brusco -son casi todos muestra
las bragas a los viejos. Ella nota el interés general
concentrarse sobre su lencería y se encara con el público,
fustigándoles con un par de improperios tabernarios. Quizá sea
verdad lo que barruntan las estadísticas demográficas, piensa Bago.
Los jóvenes no van a durar mucho. Éstos se sienten los amos sólo
porque hablan muy alto, escupen injurias y amenazan con ánimo
terrible pero se olvidaron de la principal fuerza, la que casi nunca se
manifiesta. Están casi tan viejos como los viejos terminales (uno de
los cuáles acude todos los días de invierno a pegarse al radiador,
pero cuando quiere salir a la calle no encuentra la puerta, y aun
estando frente a ella no acaba de distinguirla del muro); no en vano
tienen querencia por los mismos lugares. Dentro del gangoso y
derruido tono expresivo del grupo de jóvenes, Bago va percibiendo
matices a medida que puede asentar su observación. Uno de ellos
adopta maneras de jefe: entrecierra los ojos y aprieta las mandíbulas
cuando calla, tenso como para imbuir dinamismo en los
subordinados; quiere ser firme y autoritario cuando expele su ronco
rosario de brutalidades, amenazas de muerte casi siempre, y lo
acompasa con secos movimientos de brazos, que devienen
enrabietados acentos. Otro tiene una apariencia menos desastrosa.
Todavía no ha cadaverizado su organismo tanto como los demás
esqueletos congestionados, y hasta, por su contorno curvilíneo, se
le podría atribuir cierto panfilismo. Por eso los demás le utilizan
para pedir al público de forma amable lo que haga falta, sin repeler.
Los jóvenes se aglutinan a tropezones en torno a un recién
llegado en cuanto cruza la puerta. Una vez abastecido cada cuál de
su particular maná venenoso, empieza la búsqueda febril de los
instrumentos. Revuelven sin éxito el contenido de las papeleras. Es
entonces cuando el pánfilo, destacado en misión diplomática, se
acerca a Bago y le pregunta amablemente, tan amablemente que
parece mentira, si tiene plata. No, lo siento mucho, contesta el
viajero, parapetado tras gafas oscuras mientras se interrogaba:
¿Plata? ¿Qué plata? ¿Dinero¿ ¿Joyas? El pánfilo se explica: Es que
como antes compraste chocolate… Bago: Pues no, lo siento de
verdad, no tengo, mientras se pregunta: ¿Chocolate? ¿Qué
chocolate? ¿Hachisch? ¿Marihuana?, sin recordar, hasta pasados
unos segundos, que al tomar café había comprado un paquete de
galletas. Le habían estado observando y creían que era chocolate, o
chocolatinas, con envoltorio interior de papel de plata, usado para
consumir ciertas drogas en modalidad que recibe diversos nombres,
según la región o la clase social del consumidor, quien abandona el
uso de jeringuillas para no correr el riesgo de infectarse y para no
tatuar sus brazos con agujeros muy reconocibles por el ojo policial.
No encuentran el papel, lo que aplaza la ingestión de las
correspondientes dosis. Cunde el nerviosismo y las broncas
querellas restallan entre los jóvenes. Como el macabro espectáculo
apunta hacia su degeneración en tumulto, Bago decide montar en un
tren que pasa pronto, le saca de allí pronto, aún a costa de caminar
varios kilómetros desde otra estación hasta la de su destino. Este
primer tren no para en todas las estaciones pero pocas estadías
puede haber tan desagradables como la que espera a quienes estén
aquí en las próximas dos horas, piensa Bago, aunque en su
pensamiento no usa la rara palabra ‘estadías’ sino la muy común
‘cosas’. - AGENTE DE SEGUROS. Cuando Bago pulsó el portero
automático de la agencia de seguros ya era de noche. Hacía frío y la
calle estaba mal iluminada. Un sitio inhóspito, impropio. Vaya cita.
Era igual que ser convocado por un coleccionista de pintura clásica
en un polígono industrial: como para sentirse intranquilo. Fácil
perderse en las escaleras. Había una bifurcación nada más entrar al
portal; luego era difícil encontrar el interruptor de la luz cuando ésta
se apagaba sola al cabo de un minuto, tiempo suficiente para que el
visitante reconociera haberse ido por la escalera contraria.
Al sonar el timbre del piso se oía en el acto el ladrido de un
perro de presa. A través del telefonillo la voz del agente de seguros
había sonado estentórea: ¡Adelante, adelante!, con resonancias
militares. Después de algunos movimientos en la mirilla, sin que el
perro dejara su fiero ladrar, la puerta se abrió. Un hombre canoso y
corpulento sujetaba con una mano la cerradura interior y con la otra
el collar de un perro que era todo dientes, de brillo realzado por
gruñidos y ladridos, en alternacia. Adelante, adelante, volvió a decir.
Bago formuló un saludo elemental y reparó de inmediato en la
mirada errática del agente de seguros, cuya cabeza de senador
romano jubilado, cubierta por cabellera sin entradas (si bien blanca),
se orientaba de memoria hacia la puerta, pero sus ojos medio ciegos
no se esforzaban ya en mirar, aunque para disimular los escondía
entrecerrando los párpados y el ceño, con expresión enérgica,
ofreciendo con ello a los clientes lo que entendía por “imagen
profesional solvente: IPS”. Al fin y al cabo, en la placa de la puerta
su nombre, Onofre Peris, aparecía unido al de una importante
compañía de seguros. Mostraba una actitud en la frontera de lo
excesivo. El perro sobrepasaba de lleno esa frontera: un doberman
estilizado, de pupilas asesinas y hocico agudo como pico de ave,
que triscaba el aire alrededor del visitante, parado éste en la puerta, y
no muy confiado en la capacidad de Onofre Peris para controlar a
su cancerbero. Pase, pase, decía el agente, sin apartar al perro,
mientras el animal lograba, en uno de sus silenciosos tirones,
enganchar la manga izquierda de Bago, que musitó: Vaya
recibimiento, convencido ya de que era una calculada puesta en
escena. La escueta cortesía del agente -para mantener las
apariencias, ya que estaban en una oficina de atención al público-,
completada con la sincera expresión, mediante su brazo armado…
de dientes, de sus sentimientos hacia cualquier desconocido (quizá
también a los conocidos, la propia esposa e hijos incluidos), no
hacía sino reforzarlo. Bago vio por un instante a Onofre Peris como
un consumado marionetista o ventrílocuo, moviendo con destreza, a
voluntad, los resortes del animal insoportable. ¿No le habrá
enganchado, verdad?, preguntó con aire inocente al detectar que el
visitante revisaba su maltrecha manga. Pues sí, fue la respuesta.
Bago pensó con ironía en reclamar una indemnización, ya que
estaba en presencia de un especialista. Terminado el teatro
intimidatorio, el agente le franqueó el paso al despacho. He sido
citado aquí por un cliente suyo a quien ayer golpeé el coche en un
aparcamiento, dijo Bago impacientándose. Sí, se ha retrasado unos
minutos pero vayamos rellenando los impresos. El perro había sido
encerrado en una habitación desde donde llegaban sus ladridos
incesantes. El despacho aparecía decorado con enciclopedias de
saldo (acaso lomos huecos), tapices para lupanar y pisapapeles
conmemorativos de actos dictatoriales. La luz en la estancia era
apenas la de una lámpara de sobremesa que dividía el espacio entre
ambos personajes, cada uno a un lado de la mesa repleta de papeles
sueltos e impresos coleccionados en carpetas. Vamos allá, exclamó,
y sacó de un cajón una lupa gruesa. Pidió docenas de datos y en
voz alta los silabeó mientras los escribía con grandes caracteres, en
mayúscula, en los lugares correspondientes del impreso.
El caso es que mi automóvil no tiene absolutamente nada de
nada, apuntó Bago. Onofre Peris se separó de la lupa, guiñó con
energía ambos ojos y, tras una pausa de cinco segundos, exclamó:
¡Usted no se preocupe y vamos allá! ¿Número del permiso de
conducir? - BAGO SOÑANTE. Bago cenó tarde y se acostó a
continuación, sin duda antes de lo conveniente, pero ya no se tenía
en pie. Soñó que andaba en medio de una confusa reunión… Todo
en los sueños es confuso si se quiere hablar de ello, salvo dos o tres
detalles impresionantes, su esqueleto argumental. Lo demás es
impreciso y voluble; casi siempre lo pone el soñante al pensar en
ello después. Soñó que andaba en medio de una confusa reunión
compuesta por gente vagamente conocida, pero también por
parientes. Nadie cobraba especial relieve pero sin duda se trataba de
una reunión, aunque informal, con los congregados de pie, de un
lado a otro, sentados a ratos: una casa con todos sus espacios
(cocina, salón, dormitorios, jardín, garaje, despensa, etc.)
condensados en uno solo. Como de costumbre -solía ocurrirle en
sueños- Bago soñante esperaba, paciente, el momento de
marcharse. Sin embargo, descubría por casualidad que unos
jóvenes, en apariencia dispersos (actuaban como si entre ellos no
hubiera un vínculo especial), conspiraban para adueñarse por vía
testamentaria de los cuantiosos bienes de un anciano allí presente. A
Bago soñante este anciano, cuyo pelo era muy blanco, le recordaba
a su difunto abuelo. De hecho, este anciano había sido consuegro
del abuelo, pero nunca había sido tratado como un pariente ni se le
mencionaba en las conversaciones familiares. ¿Por qué sabía Bago
que la conspiración estaba en marcha? El detalle se ha difuminado.
Tal vez una palabra clave, escuchada sin querer, procedente del
corrillo vecino; clave porque iluminaba una colección de datos
sueltos y convertía el conjunto en evidencia aplastante. Cómo
revelaba al anciano la existencia de una conspiración en su contra es
también un detalle muy desdibujado, pero la revelación quedaba
convincente y, al poner en alerta al anciano, desbarataba de golpe el
plan. ¿Por qué lo denunciaba? Porque vio al anciano como víctima
injusta (algo de venerable había en él, en su reluciente pelo blanco);
porque no simpatizaba con los conspiradores (había rasgos ruines
en la urdimbre del plan, aparte de su vileza esencial) y porque le
recordaba a su difunto abuelo, evocación que había aclarado,
además, el borroso parentesco político que unía a Bago soñante
con el anciano.
Desbaratado el plan, los conspiradores no se conformaban
con ver sus objetivos disiparse. Con disimulo, mientras la reunión
proseguía su desenfadado curso, clavaban miradas agresivas sobre
Bago soñante, cada vez más deseoso de marcharse. El que parecía
encabezar la banda, un raro joven calvo (su único rasgo: los sueños
son así) anunció al soñante lo que iba a ocurrir, para que estuviera
atento. Fíjate bien, le dijo entre dientes. Lo que ocurrió fue que, en
un abrir y cerrar de ojos, destrozaron un coche, propiedad de un
conspirador cualquiera. Ahora vamos a romper más, dijo con
seguridad el cabecilla, y tú vas a ir a tu compañía aseguradora y a
dar parte de que has sido tú quien los ha destrozado con tu coche,
chocando. - ESTAMPA FINISECULAR. En la orilla de una carretera
secundaria, pero nada más arrancar de una ancha autopista nacional,
se detiene un automóvil blanco, limpio, reluciente. Descienden cinco
personas de piel pálidoverdosa, sonrientes y vestidas de forma
vulgar. La entidad del automóvil es sin duda superior a la de. las
personas, y ellas mismas lo ratifican con su actitud adoradora hacia
la blanca máquina reluciente, limpia, nueva. Ni por un momento lo
olvidan; preside sus vidas desde que lo compraron, o quizá desde
antes, cuando se obsesionaron con adquirirlo, embarazados por la
publicidad y las convenciones sociales.
Del interior del vehículo sacan bolsas de comida y se sientan
en una piedra cercana, aunque se levantan a cada poco para
revolotear en torno al vehículo y proseguir la adoración. Más allá de
las piedras pasa un riachuelo, donde lavan platos, cubiertos y algo
de fruta. Metros después el pardo riachuelo ingresa en una gran
planta depuradora de aguas fecales, condición ésta fuertemente
denotada por el olor pestilencial, imposible de ignorar en centenares
de metros a la redonda. Por emulación, y ya que de hecho se
concentran inmundicias en el lugar, numerosos vecinos de los
contornos se deshacen allí de sus basuras: un espontáneo arrojar
abundantes residuos de todo tamaño y condición ha terminado por
convertir el paraje en un vertedero. Del estilo arquitectónico de la
central depuradora es preferible no hablar.
El quinteto rebosa una felicidad peculiar. A modo de saludo,
lanzan voces y risotadas exuberantes a Ciclista, que pasa por la
carretera secundaria. Al fondo, a través del aire pardusco y
ahumado, se entrevé la cordillera nevada. No importa: han salido al
campo y al volver a la ciudad podrán contarlo con orgullo:
Estuvieron comiendo en el sitio al que iban sus abuelos. - MESETA (PAISAJE). Para zafarse de la vorágine del
siglo veinte en las ciudades modernas, nada comparable a montar en
un tren y alejarse hacia la meseta en un día de invierno, da igual
soleado o con nubes. Pasados unos kilómetros, desaparecen del
otro lado de la ventanilla los monstruos fabriles y los ríos de
espuma química; las escombreras y las casas prefabricadas. Cruza
largamente el tren un bosque delicioso, formado por pinos de prieta
copa. El bosque se va aclarando hasta desembocar en el genuino
paisaje mesetario, símbolo de Malpaís: la aniquilación del paisaje.
La meseta es respecto del paisaje su expresión definitiva, funeraria.
Todos los recursos se han agotado y el paisaje ha muerto, ha
desembocado en la nada, barrido por el aire arrasador. Las peñas
quedan reducidas a polvo y guijarros; la vegetación, a secos
rastrojos y hierbajos.
Es día festivo y la mayoría duerme, reparando los estragos
de la noche anterior. En la televisión no está programado ningún
espectáculo lo bastante sensacional como para levantarse de la
cama. Sólo son visibles representantes de oficios ancestrales:
pastores, a lo lejos, encabezando un rebaño envuelto en nube de
polvo dorado por la luz sesgada; agricultores que llegan en abollada
furgoneta a revisar su huerta, tractoristas de mono azul que acarrean
abono para fertilizar la tierra. Se ven casas y cercas de piedra,
construidas hoy como hace siglos, y quizá milenios, de forma que,
si el viajero se fija tan sólo en el panorama enmarcado por la ventana
del tren, no podría situarlo en ningún momento de la Historia, o
podría situarlo en todos. Los bosques no han podido alcanzar estos
parajes. Las rocas son trituradas por la alternancia brusca del frío y
el calor. Los animales -ganado- son mantenidos por los hombres
para que a su vez les sirvan de sustento. Son escenarios bíblicos
(nubes espesas taponan el paso de los rayos solares, que se
diversifican en un manojo de haces radiales, precipitados en oblicuo
hacia una tierra iluminada en intermitencia), imponentes, de los que
cortan de cuajo cualquier brote de frivolidad y predisponen a la
entonación del Sic Transit Gloria Mundi.
Reducido en tal manera a lo esencial (cielo, tierra, lucha por
la supervivencia en medio de graves adversidades, siendo una de las
peores el estreñimiento senil de la naturaleza) el viajero reflexiona; al
no haber recreo posible para los sentidos, piensa. Si la atmósfera
está transparente se descubre el cielo, un azul y brillante mar de aire,
un lugar a donde huir en busca de unos átomos que respirar. - ESTADÍSTICO PRECOZ. Quizá como fruto genético de
un linaje forjado en el manejo de cuentas, cifras y porcentajes, Bago
demostraba desde niño una asombrosa facilidad para el uso de
datos numéricos. A los diez años conocía la cantidad de habitantes
de unos cuantos países, pero también las tablas clasificatorias de las
distintas ligas deportivas, los resultados de los partidos de fútbol
jugados en lo que iba de temporada, la longitud en kilómetros de los
principales ríos del mundo, la composición (en porcentaje) de la
sociedad hindú según un criterio étnico, la superficie (en kilómetros
cuadrados) de las provincias… la expresión numérica de las
magnitudes más espectaculares: los datos estadísticos le bailaban en
la cabeza a todas horas.
Los compañeros de colegio bromeaban con él y le
preguntaban con sorna por alguna cifra (Bago, ¿cuántos
musulmanes hay en Mozambique? O: ¿Cuántas veces ha ganado el
Manchester United la liga inglesa de fútbol?). El, inocente,
contestaba si lo sabía. Otras veces la iniciativa era suya, y Bago
abordaba a los compañeros en abierta campaña recreativa: ¿Sabíais
que en lo que va de año se han matriculado en la ciudad tantos miles
de coches? Las preguntas eran escuchadas y contestadas con
ironía. La afición de Bago a los números la consideraban síntoma
de una chifladura benigna. Bago seguía las cifras de matriculación
que aparecían en las placas de los automóviles y sabía cuál era la
más reciente en cada provincia y en algunas ciudades europeas;
calculaba mentalmente a cuántos números estaban el capicúa
anterior y el posterior al del billete de autobús o metro que le tocara
en suerte; se fijaba en las edades de las personas, la duración de las
vidas, con cuántos años había muerto éste o el otro, cuánto podían
vivir los animales de cada especie…
La danza de los números era una forma de entretenerse y
llenar el vacío como otra cualquiera. Le gustaba ver el complejo y
polimorfo mundo traducido a relaciones numéricas. - INFIERNO PARA CICLISTA. Uno de los peores
suplicios que sufre Ciclista cuando rueda por las carreteras
normales, las que ha de compartir con los demás vehículos de
ruedas, es el de tener que avanzar sorteando los numerosos
cadáveres de animales que adornan las cunetas, y cabe la tentación
de pensar que los cadáveres se cobran para que cumplan esa
función ornamental, pues nadie hay encargado de retirarlos; nadie,
tampoco, sin estar encargado de ello, pero tal vez movido por
espontánea piedad, lo hace. (Otro suplicio es el viento contrario,
que le roba a Ciclista en forma exasperante parte de su ajustada
fuerza).
Ciclista, tan vulnerable ante las acorazadas máquinas
automovilísticas, ha de rodar pegado a los márgenes de la carretera;
por el arcén, si existe tal banda exigua. Es en ese metro escaso
donde se descomponen las muestras de la fauna local: perros,
gatos, zorros, puercoespines, comadrejas, gatos monteses, topos,
ratas, ratones, musarañas, tejones, nutrias, visones, lagartos,
culebras, sapos como de cuero, urracas (nunca astutos cuervos),
ardillas, pollos de rapaz, etc.; un muestrario que los exhibe
aplastados, despachurrados, troceados, reventados, laminados, en
estados que una utópica confederación mundial de especies
terrícolas denunciaría, mediante documentos fotográficos, como
horrendos resultantes de un permanente holocausto. Toda clase de
mamíferos, reptiles y aves, incluso ciclistas, cuyos cuerpos han
permanecido rotos en la cuneta, a la espera del juez, en los casos
(no pocos) en que han sufrido atropello por algún automóvil
metálico, acorazado, y han formado parte de la galería de víctimas
del hombre, de su prepotente y ensoberbecido progreso hacia el
objetivo (¿inconsciente?) de la Destrucción Total. - COSTUMBRES DEL CATEDRÁTICO. Enorme efecto
causó en la opinión pública la revelación, en el periódico más
indiscreto de la ciudad, de algunas costumbres del recién fallecido
catedrático.
La información, con generosidad remunerada, se había
obtenido husmeando en el vecindario y se anunciaba, con muy
visibles caracteres, en la portada del periódico. ¿En qué consistía lo
más notable? El difunto catedrático, cuya opinión acerca de
cualquier asunto era acogida con receptividad reverencial, como
oráculo de máxima autoridad; cuya extensa obra, traducida a casi
todos los idiomas, era objeto de estudio profundo en los
departamentos universitarios; cuya figura legendaria trataban (sin
éxito) de utilizar los representantes de los poderes político y
financiero, llevaba muchos años, los correspondientes a la
producción de su obra más excelsa, teniendo como única fuente de
lecturas el diario de información general al que estaba suscrito. Le
duraba toda la jornada, al decir de algunos vecinos y repartidores de
los comercios cercanos, la mayoría pertenecientes al Mercado
Central, por donde le gustaba pasear y observar el trajín mañanero,
mezclado con la gente, entre la que pasaba desapercibido pese a su
espectacular cabellera blanca.
El catedrático se había deshecho de su codiciada biblioteca,
como atestiguaba un librero de viejo que tuvo la fortuna de
adquirirla en bloque.
Asimismo, tiró a la basura siete cajas, tamaño zapatos,
repletas de manuscritos. A través de traperos llegaron a manos de
un coleccionista misterioso. Al parecer (son rumores, como el de
que pasara temporadas en una cueva) se trataba de una especie de
ásperas diatribas, de pequeños ensayos críticos sobre la cultura
oficial, de esbozos narrativos, de cuentos y reflexiones, de
correspondencia con sus alumnos, de grabaciones en cintas
etiquetadas, de transcripciones de las grabaciones, de agendas y
libretas, etcétera; todo en relativo desorden, como a medio
clasificar.
El coleccionista se asustó al verse prefigurado en este
escrito, el que esta página concreta reproduce, y quiso desprenderse
cuanto antes de las cajas, así que hizo correr la voz, a sabiendas de
su pronta llegada a oídos de los editores más interesados.
La diversidad de asuntos, nombres y lugares que se trataban
cada día en las páginas del periódico bastaba al cerebro incansable
y hermético del catedrático. La mera lectura de una frase (y no
digamos si la frase incluía un nombre propio, de lugar o persona)
desencadenaba en el acto una evocación torrencial, de la que
regresaba muchos minutos después, indiferente si a la sección de
meteorología o a la de noticias municipales: cualquier palabra podía
servirle como propulsor para iniciar el vagabundeo por las
misteriosas galerías de su mente barroca. La historia entera de la
humanidad aparecía cada mañana reescrita en los periódicos para
aquel lector excelente, aquel verbonauta solitario. […]
Crítica de Vicente Araguas: https://www.revistadelibros.com/articulos/anicos
