(Ed. LARIA, 2006)
Un hombre despierta amnésico y conmocionado en una estancia a oscuras. No puede recordar quién es ni qué le ha ocurrido. Adopta una estrategia para orientarse: inventar una historia, con la esperanza de ir reconociendo los detalles que se desplieguen en el relato, según los personajes vayan siendo alumbrados y establezcan entre sí complejas relaciones. Al final, la fecunda estrategia dará al narrador y al lector una gran sorpresa.
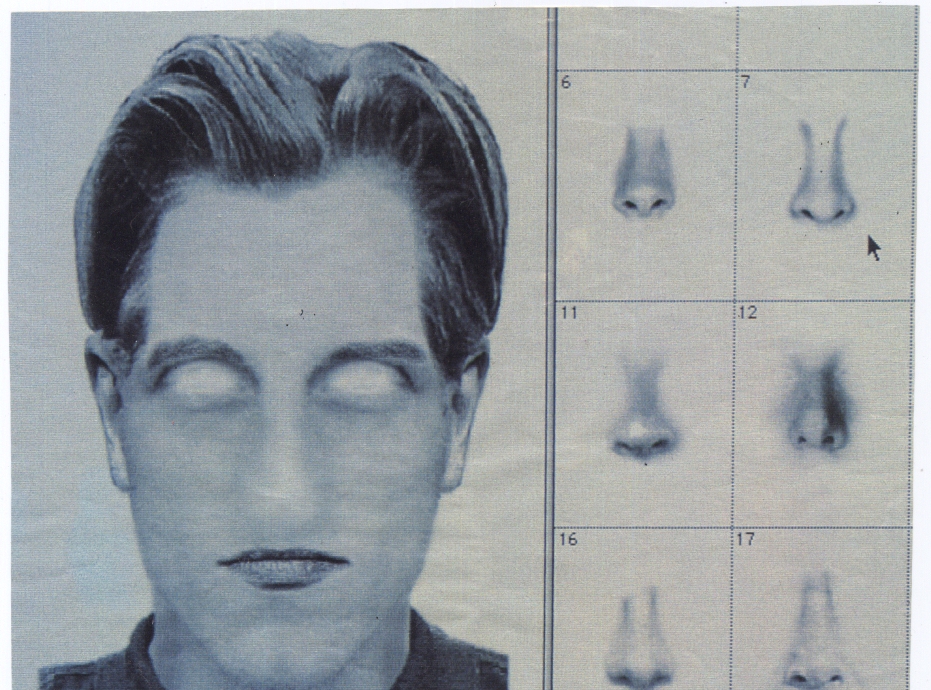
Estoy sin recuerdos. La memoria de lo personal aparece en blanco. Pido datos de mi vida y no obedece. También estoy sin sueños. O si los tengo no los recuerdo. Voy a inventar una historia. Con el fin de averiguar algo la proyectaré en la oscuridad, tiniebla cierta que percibo con los ojos abiertos. Una historia a ser posible sencilla, y que transcurra en poco tiempo; una historia que pudiera ser verdad para quien la mire desde ese punto de vista. Esto es una mujer que vuelve a casa y al entrar nota algo raro. Qué comienzo. Ni a un párvulo podría satisfacer. ¿Por qué no? Ya se forma un poco de intriga, nada más empezar; un poco solamente, no es para darse por contento. Necesito averiguar más. Casa es muy vago, apenas un cubo con tejado, como quien dice. Y mujer lo mismo, las hay de todas las edades. Por partes: casa es aquí piso, cuya puerta la mujer abre con una llave, su llave, y en ese momento nota algo raro. Pero, hablando de llaves, antes ya ha ocurrido otra cosa, justo antes. Lo sé porque lo estoy inventando, la historia es así. Ha ocurrido en el portal, ya dentro del edificio, al abrir el buzón, con otra llave más pequeña. Esto del tamaño no viene a cuento. No hay tiempo para la inercia de las palabras sobrantes. El buzón estaba vacío, este es el acontecimiento. La mujer esperaba una carta, mejor dicho la anhelaba, pero es que no había ninguna; ni las habituales de bancos, compañías telefónicas y eléctricas y aseguradoras, etcétera, ni siquiera los folletos, octavillas, catálogos publicitarios, etcétera. Ese vacío se encuentra los domingos y festivos, si se abre el buzón, pero hoy, el día de la historia, es laborable. En el ascensor la mujer hace conjeturas, se lee en su cara, apretadas las cejas, también un poco los ojos, con una mano sonajea las llaves contra la otra. Una conjetura: el cartero se mareó durante el reparto y hubo de abandonarlo a la mitad, antes de llegar al portal. Un nombre para la mujer que llega a su casa. B. ¿B? Sí, es su nombre. Ya está. Y en ese momento la sorpresa primera, que sigue a la del buzón, cronológicamente. Pero tienen que ver, lo anticipo. Las conjeturas de B en el ascensor no han relacionado estas sorpresas. Algo más sobre B. Llega del trabajo, de dar sus habituales clases en la universidad, una universidad, y ha tenido además una reunión de profesores en el departamento, me parece que de Historia del Arte, con lo que la mañana ha resultado agotadora, incluso para una mujer joven como ella, aunque no tan joven como sus alumnas pues ya está licenciada y doctorada, y ha necesitado unos pocos años más para ganar las oposiciones, o la oposición, ignoro cómo se dice en este caso. De manera que B es intelectual, estudiosa, ahora está cansada y ansía descalzarse y ducharse antes de iniciar los preparativos de la comida, platos que cocinó y congeló el sábado y que va descongelando con ayuda del microondas a lo largo de la semana, salvo martes y jueves, en que se ocupa la asistenta. Ahora bien, hoy no es martes ni jueves, y nada más abrir la puerta B nota no una sino dos anomalías: no hay silencio y sí hay oloroso humo de tabaco negro. Quién. La respuesta la encuentra B en el salón, tras unos rápidos pasos: C. Es su nombre, el de un personaje sentado al borde de un sofá, ante una mesa de cristal baja, que parece enfrascado en el estudio de diversos papeles, a la vez que en la audición de la música, porque lo que suplanta al silencio con que B contaba es esta música, yo diría Los Maestros Cantores aunque también podría ser la obertura de alguna ópera, acaso Parsifal, o Lohengrin, pero ahora se desvanece, podría haberme referido a música de Wagner, en general, y habría sido más sencillo. El caso es que este C se queda inmóvil durante unos segundos, quizá son nada más unas décimas, prendido en algún pasaje de la música. Es una manera muy suya de escuchar, forma parte del equipamiento característico del personaje, y ahora está muy concentrado. Al asomarse a la puerta del salón, B dice: Ah, C. Medio saludando, pero también preguntando qué hace él ahí a estas horas. En respuesta, C levanta los párpados. Sólo. Ni siquiera las cejas, anudadas sobre la nariz. Al alzarse, los párpados dejan al descubierto unos ojos que lanzan una mirada seria, severa. También penetrante, aunque señalarlo no haga sino recargar la escena. Silencio hostil, en suma. Mala señal en C, personaje habitualmente correcto, y hasta ceremonioso. ¿Y eso? Diplomático de carrera, un profesional. Ningún problema de coherencia. Presta sus servicios en embajada o consulado, o en el ministerio correspondiente y, cada día, salvo si obligaciones laborales le exigen almorzar en otra parte o le embarcan en algún viaje u otra clase de misión, acude a comer a su domicilio con su esposa B, que llega, un rato antes que él, de dar clase en la universidad. Esto último ya lo sé. Pero hoy ha llegado antes C. No tardará en conocerse el porqué. Me había apartado. ¿Qué hacen? C tiene ante su rostro una carta, que ha cogido de la mesa con movimiento brusco. La agita con una sola sacudida de la muñeca, seca y enérgica. El gemelo del puño suena contra la pulsera metálica del reloj. Mira con fijeza a B, y ella encuentra difícil de soportar esa mirada, muy agresiva. Es que está furioso. Qué ocurre, dice ella mientras se acerca a dos pasos para tomar la carta y examinarla, aunque sabe de sobra qué carta es y quién la envía. Qué y quién, subrayado. Viene así la historia. Tengo que averiguar eso que ella sabe. Pero finge que la carta es una novedad y le echa sendos vistazos por el anverso y el reverso. Eleva las cejas como quien exclama ¡Ah! al hallarse ante una sorpresa enigmática. Carga su actitud con tal énfasis que parece distanciada de la carta en sí, como si no hubiese visto en su vida un objeto semejante. Anverso y reverso. Nombre y señas de la destinataria, asimismo los del remitente, aparecen manuscritos en tinta azul con caligrafía armoniosa, elegante. ¿Qué le ocurre a esta carta?, pregunta B en tono todavía neutro. ¿No puedo escribirme con mis amistades? Escúchame B, replica C después de carraspear, o tan sólo aclararse un poco la voz, y se dirige a ella interpelándola, pese a que no hay nadie más en la sala, lo que resulta de una solemnidad intimidatoria. En fin, que replica: Hoy he vuelto a casa mucho antes para buscar varios documentos que mi administrador necesita en sus tareas, entre ellos comprobantes bancarios de tus nóminas. C no parece estar contestando aún a las dos preguntas de B, pero sigue: Y buscando esos papeles he encontrado esto, sobre lo cual espero una explicación. Recoge del suelo una caja de cartón, como las de zapatos, y levanta su tapa. En su interior se disponen ordenadamente docenas de cartas; todas ellas, a juzgar por la regularidad del tamaño y por el sobrescrito de las visibles, obra de alguien que escribe con tinta azul y emplea una caligrafía armoniosa y elegante. Mismas palabras. C habla manteniendo a duras penas la corrección, se aferra al estilo, revienta del esfuerzo para no explotar, por así decirlo, pero al término de algunas palabras las sílabas se le crispan en un tono más agudo. Parece una olla exprés cuando rompe a silbar, los primeros adelantos sueltos del pitido final. B, estupefacta, no consigue reaccionar. Vacila entre conceder las explicaciones requeridas o resumir con tranquilizadora serenidad la ficción de una sólida camaradería procedente de los tiempos escolares, una de esas amistades puras que sólo brotan en etapas de confianza y generosidad indómitas, y duran la vida entera, por encima de vicisitudes, ni más ni menos que como un hermano, subrayando lo de hermano para excluir las implicaciones sexuales. Trato de interpretar la escena. Ella titubea entre una salida así, con poco futuro, me parece, porque cómo un vínculo tan importante se mantiene oculto a un marido, y el inmediato contraataque: una protesta rabiosa por la intimidad atropellada mediante procedimiento tan sucio que contamina en origen cualquier información obtenida. Pero una u otra reacción sólo aplazará lo inevitable, lo que se barrunta: hablar de las cartas, de su remitente, de cómo en los meses transcurridos desde el verano ese remitente ha escrito casi a diario, de la vida conyugal con C. Casi a diario es exagerar, aunque se entienda la expresión. En la historia es invierno, se nota en la luz. A la hora de comer se diría que está oscureciendo, que empieza el oscurecimiento, en alguna medida, aunque el denso nublado influye lo suyo. Total: es invierno. Desde la primera carta ha pasado como mínimo el otoño. Como mínimo tres meses. Como mínimo ciento veinte cartas, si fueran diarias. No las hay en el fajo, ni mucho menos, así fueran de papel avión. A bulto será treinta, treinta y pico, mucho más cerca del par de ellas semanales, que no es tanto, si bien da una frecuencia notable para las costumbres de hoy en día, según lo fijan las encuestas. Vamos, vamos, a qué tanta precisión; parece que se termina hablando de otro asunto. Un fajo, si es de cartas íntimas, es una medida que todo el mundo comprende. Está B indecisa; entonces C, espoleado por esa indecisión, alza la voz, desafiante: ¡No importa que no te atrevas a aclararme esto! ¡Tengo las señas de este romeo de tres al cuarto y yo mismo me enteraré de quién es! Llama la atención esto. En una correspondencia clandestina no se pone remite. Si se pone, el autor carece de conciencia de clandestinidad, o bien son datos falsos, o bien es abierto desafío. Con sólo levantar la voz, C ya ha provocado reacción en B, un leve temblor, a interpretar como impulso beligerante; ha encajado las palabras, la desdeñosa expresión, puedo imaginar que piensa: ¡Romeo de tres al cuarto, se atreve a decir él, precisamente él! Cuadra mejor que ella lo murmure, con rabia pero sin llegar a realmente audible. Lo iba a decir en alto, pero la invitación a la prudencia se impuso desde el lado derecho. Lo que esto último signifique habrá que intuirlo más que entenderlo. En resumen, B se muerde la lengua. Intenta contemporizar: No te he dicho nada porque no quería preocuparte con una historia intranscendente. Y él: ¿Intranscendente un fajo de casi cincuenta cartas escritas en tres meses? ¡Pues cómo sería para él algo serio de verdad! ¡Necesitaría una estafeta en exclusiva! Se pueden considerar ya gritos. El cálculo anterior era corto. Con casi cincuenta, la frecuencia se acerca más a las tres semanales, frecuencia elevada en casi toda actividad que la dé. C anuncia que ha copiado en su agenda nombre y señas del remitente. Con eso puede conseguir unos cuantos datos, entre ellos el número de teléfono. Una pregunta, se la hace B, debe hacérsela a estas alturas: ¿Ha tenido C tiempo de leer alguna de las misivas, los pasajes ardientes que incluyen, dibujos expresivos, fotográfícas evocaciones de encuentros, sugerencias que ni mucho menos caben entre hermanos? ¿Tal vez sólo ha podido leer algunas? De ser así, ¿cuáles? Porque en varias hay pasajes de escritura tórrida, incendiaria, explosiva. Al reparar en el fajo de cartas, lo veo como por rayos X, es lo que tiene inventar historias. Son pasajes que al leerlos B había sentido una especie de sofoco, vapores que ascendían en torbellino, suscitados por las palabras fogosas que habían empezado a menudear en cartas de extensión al principio convencional, salteadas con guiños amistosos, de una cordialidad usual, para convertirse en la tónica dominante, párrafos y párrafos, páginas enteras, que se avivaban y multiplicaban en los días siguientes a los encuentros, recreados y analizados con detalle microscópico. No faltan dibujos que reflejan con fidelidad el estado de ánimo que dominaba al corresponsal mientras las escribía, el objeto de sus pensamientos, la intensa sensualidad cobrada por la relación. ¿Dibujos de posturas incluidos? Incluidos. Pero, contenido aparte, el fajo de cartas es por sí solo elocuente. Es mayor que el de las cruzadas por B y C en los ocho años que llevan juntos, tres de ellos casados, buena ocasión para introducir este dato; incluso si en la balanza se añadiera la transcripción de las conversaciones telefónicas entre ambos, numerosas a causa de las obligaciones de la profesión diplomática, los frecuentes viajes a lugares remotos. B sigue reaccionando al sarcasmo del tres al cuarto y analiza furiosa los motivos de C, yo con ella. ¿Ha hecho C algo en los últimos años para que me sintiera acaparada y poseída y satisfecha, y no hubiese lugar al anhelo de un hombre más atento y acometedor? Respuesta, de ella: Desde la boda se puede decir que nada. Sigo viendo a C a través de los ojos de ella. Amparado C en la necesidad de progresar con rapidez en la carrera diplomática, se diría que ninguna misión se había llevado a cabo sin su participación aplicada, por remoto que fuese el escenario de la operación, con lo que a muchos regresos seguía el maldito jetlag, cuando no el malhumor por lo inminente de un próximo viaje en teoría ineludible. Y ahora, obcecado por la paranoide culpa incubada en tantos hoteles ultramarinos, se monta sin indicios, ella se refiere a pruebas, una película que, no obstante, sería la normal consecuencia de su continuo ausentarse. Pruebas, no indicios, ésta es la cuestión. B necesita saber cuánto sabe él, para no revelar por accidente detalles desconocidos que pudieran dañarle sin necesidad. Porque no quiere dañarle, y alguna carta le dañaría si la lee. Tormentas de pensamientos a gran velocidad mientras permanecen en la sala, entre pregunta y respuesta, entre reproche y acusación. ¿Ha leído C las cartas o no? No importa: su mera existencia basta para ponerle fuera de sí y justificar un ataque de otelismo. Otra cosa es la zozobra de B al respecto. Ahora reconoce para sí, es mi libre interpretación de su retorcimiento de manos, su respiración sonora, que debió esconderlas, ponerlas fuera del alcance de cualquiera, en el cajón con llave sin ir más lejos. Se dice, también según libre interpretación, que no contaba con que él fuera a revolver en sus papeles. Los de ella. Cabe aquí una pregunta pertinente, puesto que no las guardó en lugar seguro: ¿No concedió a lo sucedido una posibilidad, por algún motivo deseada? Otra pregunta: ¿No será una negligencia calculada para conseguir un objetivo? ¿Qué cuál? El que está a la vista: C celoso, a punto de estallar, como no haría si le diese igual lo que B hace o deja de hacer cuando él no está; C recibiendo el mensaje de advertencia, una muestra de lo que puede ocurrir si descuida su atención durante periodos prolongados y frecuentes. Se hace el héroe, alegando sacrificio por razones profesionales; la forja de un porvenir, la carrera, las obligaciones laborales, las necesidades de la economía familiar…, razones en exceso grandilocuentes y abstractas para B cuando las examina en las noches de insomnio a oscuras en la cama ancha, zarandeada por realidades demasiado corpóreas como para colmarlas con tales planificaciones. Esto se está sobrecargando de análisis. Pero el caso es que B y C siguen callados, quietos, estudiándose para escoger el siguiente paso; cada uno conjeturando qué sabe el otro y hasta dónde puede intentar el daño. Una tensión agresiva, creada por músculos dispuestos como muelles para saltar al ataque. Me interesa más B, me meteré en ella para seguir sus pensamientos, o escuchar su voz, como se prefiera. La voz suya que no suena, que dice palabras que se sienten, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. Lo escribió Rulfo. C da una y otra vuelta a un par de ideas, el engaño, el fracaso, el peligro para su carrera, sin salir de ahí, como si rebotara de un sólido concepto a otro, se adivina fácilmente. Lo rumia sin necesidad de levantarse de la mesa ni destensar la frente. B, pues, se pregunta si van a seguir así varias horas: Llego cansada, buscando tiempo para recargar energías, y esto me está enervando; C me importa, cómo no, y me gusta que se preocupe por mí, por nuestra relación, pero con eso basta, y querría descansar, darme una ducha, relajarme, reír. Sin embargo, me enfrento a este ceño, a una apoteosis doméstica de la severidad patriarcal. A un número; mejor dicho, un numerito. ¿Buscaba, yo sin reconocerlo, provocarle para que perdiera esos nervios-de-acero de los que tanto presume? Quizá. No niego que disfruto al conseguirlo, pero esta vez ocurre cuando el cansancio me impide saborearlo. Además, en serio: no lo había buscado, no lo había tenido en cuenta. Me había olvidado de ti, como tú de mí durante tus viajes heroicos. ¿Pensabas que yo pasaría semanas enteras resignada a tu abstracto proyecto de escalada política? No soy una militante de tu causa sino una esposa, un ser de carne y hueso que necesita diálogo sentimental y sexual. Todo esto piensa B, podría yo decir. Siguen ahí, los dos, galvanizados por la tensión, medio coléricos, medio apenados. Deberían moverse o hablar, pero continúan ensimismados, entregándose cada uno por su lado a pensamientos, si cabe llamar pensamientos a tal actividad desordenada y espontánea. Esto obliga a interpretar. No intimida a B el entrecejo furibundo de C, ni que éste haya descubierto de golpe que ella no es sumisa y estúpida, capaz de conservar a ciegas una denigrante fidelidad. Le preocupa que aguarden minutos desagradables, el alud de complicaciones subsiguientes. ¿Y a C? Le preocupa que ella le acuse de mal cumplidor de sus deberes conyugales; o que ella se haya dado cuenta, pese a las minuciosas precauciones, de que él no se comporta durante los viajes como un fraile, ni mucho menos. Los años iniciales están ya lejos e irradian una felicidad muy escasa. Siempre se recuerdan tiempos felices, aunque no hayan existido nunca. Yo no tengo recuerdos, tampoco sueños. Por eso estoy inventando esta historia, que quería simple y se está cargando lentamente de crispación. Tal vez si tuvieran hijos no se darían tensiones tan ásperas y desnudas, y las encauzarían hacia la protección de los vástagos, benefactoras. ¿Quién dice esto, o lo piensa? Es una idea que por un momento les ronda a los dos, simultáneamente; sin que lo sepan, hay un momentáneo acuerdo de sus pensamientos, igualados por una visita de la imagen de la descendencia posible. Desvanecida la fugaz sintonía, continúan sus rumbos individuales, ella protestando porque la carrera de C tiene prioridad sobre demasiadas cosas. Y la economía doméstica… La conveniencia de seguir ahorrando para disponer de un patrimonio holgado a la hora de afrontar más gastos. Pero yo no trabajo lejos, piensa B, pensamiento que se siente con claridad, ni soy mantenida por él. ¿Por qué entonces aceptar tanto sacrificio por la buena marcha de una carrera casi incompatible con la vida de pareja? Se nota que lo de los viajes ha pasado de castaño oscuro. B no está dispuesta a dejarse arrollar por la maquinaria culpabilizadora, el despliegue condenatorio que C intenta con el fajo en la mano, sentado al borde del sofá, las piernas algo abiertas, una fina capa de sudor que en la frente acentúa las arrugas, en especial el ceño. Prende C un cigarrillo con dos bocanadas violentas y expele humo rectilíneo por las fosas nasales. El encendedor metálico rebota sonoro contra la superficie de la mesa. Algo de retrato, por favor. C ha engordado en los últimos meses, periodo que engloba el verano y aún más. Ha engordado porque comer y cenar durante horas en compañía de otros habladores diplomáticos ha pasado a formar parte imprescindible de su trabajo; por el mismo motivo ha empezado a fumar y beber con regularidad, cuando antes lo reservaba para ocasiones especiales, y ha empezado asimismo a tomar varios cafés a lo largo del día, cuando antes lo limitaba al del desayuno. En síntesis: ha dejado de cuidarse. Hay a quien adquirir tales hábitos no afecta, pero en el carácter de C era apreciable cierta alteración: se había vuelto irritable. Más irritable, pues ya lo era antes, en grado notorio. ¿No era un tipo correcto? A ver. Forma parte de su identidad oficial un mal genio que se manifiesta en el uso, a ráfagas, de unos modales sobremanera desconsiderados, pésimas formas antes que malas. Unos prontos cuya irrupción no remedian las técnicas adquiridas durante años de estudios diplomáticos y ejercicio profesional. Entonces es un tipo correcto buena parte del tiempo, no siempre. Vale. ¿Y ella? ¿Algún retrato de ella? Lleva teñidas de color caoba unas mechas de su cabellera ondulada y negra; y lentillas para que las gafas no le den aire de profesora desangelada. Ignora los dulces, camina en vez de conducir, siempre que los horarios lo permiten. Escoge con lupa su atuendo, aunque termine pareciendo vestida sin premeditación, envuelta en una naturalidad elegante que muchos le envidian, pues no depende de marcas textiles, es inimitable. Un innato sentido de lo estético, se dice, para saborear el triunfo cuando percibe una corriente de admiración en la sala de profesores o al entrar en una librería o en la cola del cine, etcétera. Podría abandonarse, desoír esa voz que la lleva a apurar las decisiones, a atender sentimientos sutiles; podría conformarse con una aceptación cómoda de las-cosas-como-vienen, pero entonces sería otra mujer, y no la B acusada de perfeccionista e intransigente que quiere ver la vida a la luz de un ideal y conducirla hacia esa luz embellecedora. ¿Es una cursi? Tiene un espíritu refinado, detesta la vulgaridad, por eso da un respingo cuando C aniquila el silencio al terminar Los Maestros Cantores, o el Wagner que fuese, y exclamar él en seco: ¡Voy a cargarme a ese tío! B le mira con ojos muy abiertos. ¡Qué expresión detestable, cargarse a alguien! Con la amenaza saliéndole todavía de la boca, C se traslada a un mundo extraño, donde tales fórmulas están a la orden del día, un mundo donde ella no le ama. ¿En qué sitio lo habrá aprendido? ¿Qué clase de personas serán sus colegas, esos de quienes ha terminado contagiándose con tanto viaje y tanta comida y tanta cena durante los que no hablarán siempre y en serio de asuntos laborales, cosas de la carrera, como él dice? Pero C nunca cuenta nada de esos colegas, venga rasgos y caracterizaciones, y a las preguntas que buscan ficharlos responde con frases cortas, frases evasivas o terminantes, aplicando la misma ley de reserva que aplica a cuanto le concierne. Esta queja sigue perteneciendo al callado soliloquio de B, que se mueve inquieta por el salón, sin saber qué hacer con las manos. Porque se plantea que tal vez su marido no haya adquirido esos modales bruscos en compañía de los colegas, quién sabe si morigerados y petrimetres, no tan descabellado esto, sino de mujeres que busque durante lo que él llama misiones, en los ratos muertos, en los hoteles internacionales de capitales exóticas, en los aledaños de tales hoteles frecuentados por espías, traficantes, congresistas, diplomáticos, delegaciones efímeras. B se siente acorralada y busca vías de contraataque. Imagino que piensa: Si descubriera, por cualquier descuido de C, en la maleta de la ropa, o por una foto polaroid olvidada entre las páginas de un libro, o por un número telefónico a bolígrafo junto a un nombre de mujer en el margen de una revista, que ha estado con una masajista asiática o con una mulata de labios neumáticos y succionadores, no me haría mucha gracia pero no me desesperaría, a no ser que el muy imbécil volviera a casa con una enfermedad en el pito. ¿Es posible? Un poco de retrato, un poco de pasado. C no es del todo un cabezacuadrada. ¡Vaya forma de retratar! Inició los estudios impulsado por una visión romántica de la diplomacia, pero la visión empezó a difuminarse tras el paso del ecuador universitario, y a disiparse del todo con los primeros empleos. La idea del embajador como dandy o gentleman que ejerce su exquisito tacto para mediar entre naciones enfrentadas, negociar con sutileza versallesca entre dignatarios de otros países, administrar secretos de estado, impedir el estallido de conflictos bélicos o ponerles fin con laboriosos acuerdos, era demasiado etérea para compaginarla con la pesada burocracia en que consistían los primeros destinos; demasiado lejana también, desplazada al término de una competición de méritos y ascensos que C acometió impaciente, ansioso por alcanzar cuanto antes la meta que se había propuesto. Su propia personalidad lo era: provisional, condicionada a un triunfo con el cual se había comprometido hasta la médula. Entonces, conquistado el triunfo, recobraría para siempre la mundana desenvoltura que le distinguía antes de ingresar en la universidad, un aureola de nobleza que inducía a ubicarlo en un salón, departiendo entre influyentes aristócratas, cóctel en mano; recobraría el encanto desvanecido durante la travesía penitencial de los primeros empleos subalternos en la penumbra de oficinas ministeriales o consulados del tercer mundo. Así que cuando B le conoció, C era dicharachero. Bien, algo más se va sabiendo. Dicharachero, de acuerdo, pero con prontos. Dicharachero y ceremonioso, confirma B, exento de la preocupación y la pesadumbre que ahora le ensombrecen hasta desfigurarle. Se ha metido en un túnel, con la esperanza de salir a una realidad preferible, y pretende pagar conmigo la frustración. Todo sin darse cuenta, por culpa de la riada en que va arrastrado. ¡Aunque sea precisamente diplomático! ¡Cómo se pondría si fuera militar! La ambición: quiere tener un coche matrícula CD, y asistir a recepciones en los principales palacios reales y presidenciales del mundo. Piensa que entonces él por fin será él-mismo. ¿Y mientras tanto? ¿Un sátrapa doméstico? Siguen en la sala, en apasionado diálogo sordo, saturándola de pensamientos y cavilaciones. La adrenalina suspende el instante, lo electrifica y colorea con agrio cromatismo, y la sirena de una ambulancia, procedente de la calle, lo atraviesa de parte a parte. En B se registra un temblor que asciende en espiral desde las profundidades, el anuncio bramante de un volcán a dos segundos de fogosa explosión iracunda. Las vísceras, en forma de muelle al que han soltado el resorte y atraviesa los pulmones hacia la boca convertida en cráter que escupa improperios y recriminaciones, desafiantes quejas por la oprobiosa postergación, pero en dos inspiraciones hondas y sonoras B ataja la rabia cuya espuma ascendía como vómito que se desborda hirviente de tóxicos. Se enfurece, se enfurece también. ¡Y pensar en la cantidad de ocasiones románticas que había desechado por mantenerse fiel, las aproximaciones que había cortado apelando al marido ausente! ¿Acaso había mantenido él idéntica disciplina? Esto no se sabe, por ahora. B no podía exigírsela, la disciplina, siempre que mantuviera el corazón para ella y regresara siendo el mismo C de quien se había enamorado contra pronóstico diez años atrás. ¿Y por qué no había obrado ella con la autonomía que le concedía in mente a C? ¿No será que se escudaba, para evitar el riesgo de ejercerla, en la existencia del novio, primero, marido después? Así simplificaba las cosas. Ventajas de la monogamia, que alguna ha de tener. Pero siempre que sea real, que se ejerza, no pura abstracción. ¡Porque ahora viene C con reclamaciones, como si hubiera cumplido esa monogamia real durante la primavera y el verano enteros en que sólo había pasado cinco noches en casa! Nada parecido a como al principio, cuando el magnetismo que les vinculaba ya antes de abrir la boca no estaba aún enturbiado por las reticencias. Pero yo creo que ese magnetismo básico, un fenómeno bioeléctrico, o como demonios pueda describirse sin incurrir en palabrería sensiblera, subsiste entre esta pareja que ha brotado, con su salón, de la oscuridad, enredada en una fenomenal crisis. Si no, andarían cada uno por su lado, indiferentes, en política de vistagorda y civilizado llevarsebién, sin más; pero subsiste la ligazón, un contador geiger lo mediría con gran agitación de aguja. Tal vez lo imponente y atávico de este hecho incontestable haya por temor empujado a C a buscar, en el curso de los años, frecuentes alejamientos, desbordado por una realidad sin resquicio para reflexiones ni preferencias, como si fuera así desde cientos de años atrás, inexorable. ¿Es una forma de hacerse el deseable, según una estrategia pueril?: Sólo regresaré cuando se me garantice un trato cien-por-cien bueno, sin reproches, obsequioso. ¿Alejamiento por temor? ¿Hay temor en esa crispación excesiva, ese nervioso buscar la cajetilla encima de la mesa y desgarrar el papel dorado para arrancar de ella un cigarrillo? Probable, y más si ya hay otro cigarrillo humeando en el cenicero. Me lo voy a cargar, dice otra vez, y el humo le obliga a guiñar los ojos. Lo dice porque se ha propuesto decirlo, para que no le tomen por pusilánime. Aproximación a C: se le mezclan las emociones, los impulsos; lo que siente y lo que cree que debe sentir. Por lo primero, se deja llevar; y, una vez en la corriente, trata de conducirla hacia lo que cree que debe sentir, lo que todos, a través de claras y rotundas expresiones, deben saber que él siente; debe pues reprimir la curiosidad natural acerca de aquellas cartas numerosas, y acerca de su autor, y debe alimentar una hostilidad de máxima magnitud, alimentarla con toda la energía que pueda movilizar. Debedebe: ¿Acaso va a permitir que un desconocido se cartee con su mujer así, por las buenas? Pero, piensa C, si tiene amistad con mi mujer, compartirá con ella una faceta que quizá se me escape y me convendría conocer. Parece una nueva forma de enfocar el asunto. Tal vez C vaya a decir algo razonable. Mas la sola idea de que la mujer con quien está casado comparta algo con otro hombre despierta de inmediato el llamamiento al deber: debe odiar a ese intruso. Cargarse a alguien: a B le molesta la seca brutalidad de la pronunciación. ¿Es que se expresan así los diplomáticos cuando se encuentran de servicio, platicando en un cóctel mundano o en una mesa de conferencias semicircular, documentos en mano? Semejante a un poeta excelso que cuando no estuviera escribiendo hablara como un taxista que se desgañita a fondo en medio de un atasco. Y no sólo la desagradable rudeza de la expresión, sino que se refiera justo a D, a quien por un momento ha imaginado herido, hemorrágico, agredido por un sañudo C neandertalizado, espumeante, imagen que ella no puede soportar. ¿D? Es el nombre de un personaje que hasta ahora no lo tenía, el remitente de las cartas. Mas a B no se le escapa que C se ha enfurecido de forma bestial y temible, sí, pero azotado por el miedo a perderla; a que, sin haberlo él advertido por culpa de la distancia forzosa, en parte también por el languidecimiento de su interés, ella esté a escondidas urdiendo una vida nueva con un hombre distinto, a quien, para colmo, él no conoce, ni puede ubicar en círculo de relaciones alguno. Ser ella la inductora de tan apasionada reacción, por primaria que resulte, la llena de una extasiante conciencia de poder. Una vez furioso y exasperado C, empieza para B otro asunto: cómo regresarlo a su estado habitual, más tratable y manejable. ¿Qué hace C, a todo esto? Piensa lo mismo de antes, se lo repite: No me ha dicho nada, me ha ocultado esto, lo que sea; o lo repite dirigiéndose a ella mentalmente, con el tipo de palabras sin sonido aludidas antes: No me has dicho nada, me has ocultado, lo que está en estas cartas me lo has ocultado, me has engañado. Y este último verbo posee connotaciones dramáticas, provoca reacciones cargadas de atavismo, que retumban con ruido de bolera en los sótanos. Lo pensado acerca de engañar resuena a catástrofe. Engaño: frontera con el tabú. Aunque sea a propósito de una minucia: no es la cuantía de lo obtenido mediante engaños sino la fisura que se abre, la confianza que se resquebraja. De ahí el caliente revolverse de C: se siente amenazado por la irrupción de una realidad que estaba ahí pero él ignoraba. Descubre, dentro del espacio íntimo que, matices aparte, podría llamar su hogar, la presencia de un extraño: extraño para él pero no para su mujer. Se cierne la amenaza de que la vida emprendida juntos para encaminarse hacia un futuro paulatinamente feliz se desvanezca, como la película cuando se encienden las luces en el patio de butacas: el film de nuestra existencia común ha concluido: los viajes juntos, la casa propia, los hijos, el aprendizaje vital compartido, se disipan como los sueños al despertar y descubrirse en un patio de butacas, solo, excepto el preocupado acomodador, iniciando las maniobras de abrigo previas a la salida a una intemperie fría donde la noche ha caído durante la proyección y los transeúntes despiden un denso vaho que envuelve sus cabezas. Aprovecharé la ocasión para un alto.
Recordar no puedo pero sí reflexionar. Pretendo inventar una historia sencilla, pero estos personajes no actúan nada de nada, por muy límite que sea la tensión que ha llenado esa sala donde permanecen. Dos o tres frases, esporádicas, y ese estar metidos en sí mismos porque han perdido la pista el uno del otro… ¿No podría provocar una explosión de butano en la cocina y acabar con ellos de una vez? Es un piso moderno, con quemadores de vitrocerámica y calefacción central, nada de gas. Como apenas hablan, tengo que inventarme sus pensamientos y presunciones, suposiciones y conjeturas, emociones no expresadas y sentimientos escondidos; permanecer atento al menor gesto, al más sutil movimiento. Pero a saber si de pronto uno va a matar al otro, en arrebato súbito que catalice la tempestad formada por acumulación. Paciencia. Quería una historia, ahí están los personajes, homúnculos flotando en la oscuridad, rodeados, como de un aura, por los elementos de su salón, cuya descripción me ahorraré. Llevan la historia escrita, no hay más que leerla, zambullirse en ella, descifrarla. La imaginación no es cine para contemplar. Es actividad creadora. B y C no son de los que se lanzan cacharros, ni siquiera gritos e insultos, aunque C parezca más agresivo. La crisis, muy seria, a cuenta del mazo de cartas. El fajo de cartas. Han quedado como aturdidos, mascullando argumentaciones, sin mirarse. No se atreven a hablar, por miedo a que las cosas empeoren y ocurra un desastre. Podrían estar así indefinidamente, anonadados. El tiempo transcurre en la historia con milimétrica lentitud, los recuerdos atestan la sala donde ellos permanecen en tensión extrema, él sentado y congestionado, al borde del sofá, ante la mesa de cristal, más frágil que de costumbre, ella todavía en la puerta. ¿No se movía nerviosamente de aquí para allá? Bueno, pero ha vuelto a ponerse donde la puerta. Si no voy a sepultarles con una lluvia de escombros, tendré que hurgar en ellos, leer sus pasados, probar qué sentimientos resuenan.
B quería a C. Se lo repetía a sí misma a menudo, con ese verbo: querer. Nunca amar. Sólo querer, pero con enorme frecuencia. Mas desde que C se enfrascó tanto en su carrera, B no lo veía tan claro, que le quisiera, aunque terminara convenciéndose de que seguía siendo verdad, de que lo sería siempre porque ella lo había elegido. ¿Siempre? ¿Incluso cuando el amado o, mejor, querido pasaba semanas en otro continente, o cuando, al volver, no hacía sino dormir y ver la tele porque, según explicaba, necesitaba ante todo descanso? Algo más de pasado, hasta que alguien se muera. A la vuelta de los primeros viajes, C, en el apogeo de su dandismo cosmopolita, se deshacía en narraciones fabulosas. Y los abrazos eran eufóricos, violentos, sonaban. Pero sólo en los primeros regresos porque, antes de cumplirse un año de ese provisional régimen, dejó de ser así. Ya el modo de llegar él defraudaba el ansia con que ella le aguardaba: las narraciones degeneraron en aburridas peroratas trufadas de grisáceos polisílabos. En consonancia, el abdomen de C se había abultado en forma de barriga; como fumaba igual que un adicto, a todas horas apestaba a humo de tabaco. Con obsceno desparpajo, se permitía el malhumor durante días enteros, a causa de las resacas, porque había adquirido la costumbre de beber unos tragos de whisky antes de acostarse. B se decía que le quería, que debía quererle. Se acercaba pese a todo a C, venciendo la molestia experimentada por su olfato, para resumir el conjunto de sensaciones adversas; se comportaba con dulzura, daba rienda suelta al cariño real, al deseo de entrar en los juegos corporales, a ser posible silenciosos, sin encontrar otra respuesta, en el mejor de los casos, que un desganado dejarse hacer, cuando no se cerraba él en banda tras el parapeto del periódico desplegado a toda vela o se concentraba por completo en alguna noticia radiofónica o programa televisivo pidiendo con un gesto no ser interrumpido: Reportajes e Informes de Trascendental Importancia. ¿Es que B se había quedado en el limbo, enajenada del mundo, sin puntos de vista, opiniones o ideas interesantes? Al contrario. Es la profesora más ágil de su departamento, y en materia de Historia del Arte Contemporáneo nunca se termina de estar al día. Tal vez por eso él ejerce un desdén estratégico, para contrarrestar la inseguridad que siente, a causa de la sólida profesionalidad de ella, tácito reto a la propia. Atención, B se pone en movimiento, sin decir palabra ni suspirar, ni por gestos emitir mensaje alguno, y cruza la sala hacia el balcón. Se apoya en la barandilla, de espaldas al interior del salón, enviado al olvido con C dentro. Panorama. Más allá del seto y la tapia sobresalen las otras casas de la colonia. Como día tras día se ha hecho costumbre desde el hogar solitario y desangelado, B se representa escenas de la vida al otro lado de las paredes: familias bulliciosas, niños fantasiosos y ocurrentes, parejas apasionadas, en especial parejas que se buscan por las habitaciones y hablan, ríen, se abrazan, hasta discuten y se enfadan para enseguida reconciliarse y dejar que todo vuelva al principio, ilusionados por la descendencia. Vida corriente, en suma, y no la existencia excepcional en que se ha dejado atrapar, en un gélido domicilio conyugal, con pequeño jardín y en selecta colonia, eso sí, donde aguardar a que, al menos, suene el teléfono. B hubiera jurado que C seguía en el sofá pero de repente le siente a su espalda, una respiración que agita el aire a oleadas rítmicas. ¿No has oído lo que te he dicho?, llega en colérico susurro la pregunta, y llega el aliento vibrante que la transporta por el aire hasta hacerla rebotar contra la cabellera, en los contornos de los oídos que no puede cerrar a voluntad como quien cierra los ojos. También olor a whisky en el aire que viene desde atrás; de su fuego la terquedad, la postura ideafija. Y lo repite: Me lo voy a cargar. B piensa que lo que cada vez se carga con esa frase es su propio vínculo, lo que queda de ese vínculo, nota dentro de sí la demolición. Ya no sirve la voluntariosa autoconsigna de que C es el hombre de su vida, su hombre, y que lo seguirá siendo aunque atraviesen periodos confusos. Ahora sólo piensa en estar sola, en que la dejen pensar en paz, libre de preguntas acuciantes. Aprieta las manos cerradas en la barandilla del balcón, aprieta los párpados, aprieta los dientes y los glúteos. Que no me toque, piensa. Por él he rechazado a D, y eso que todas mis amigas le proclamaron a golpe de vista como el hombre idóneo para mí, pero si este me toca ahora me desmayaré. Nunca ha sentido tan violento rechazo por C. Es su olor, y la capa de tabaco y whisky que se le superpone. Si C no se detiene, B es capaz de salir volando por el balcón en busca de espacio. Es la posesión lo que se dirime. C cree que si lo desea puede aproximarse, tocarla, hablarle pegado, porque la considera suya. Nunca lo ha expresado de palabra, pero de hecho se comporta como si lo considerase así. B no soporta que pretendan poseerla de esa forma absoluta, igual que si antes de anular por decreto las distancias abiertas no fuera necesario aclarar todo lo aflorado minutos atrás. Déjame, espeta sin volverse, fría. C la necesita. Se hunde si ella marca fronteras. Necesita saber que cuenta con ella de modo incondicional. Se deprime si duda al respecto: cruje el suelo bajo sus pies. C lo veía unas veces como amor, y se conmovía, pero ahora no encuentra en ello sino fastidiosa dependencia, un lastre afectivo que la obliga a una actitud maternal y nutritiva, inmadura. ¿No será que ella se castiga a través de las relaciones personales, sobre todo las amorosas? Una tendencia autopunitiva que siempre encuentra un agente de quien servirse. C, sin ir más lejos. Porque ni la hace sentirse amada ni, con su exigente absorción, permite resquicios por los que buscar a quien sí pueda proporcionar seguridad afectiva. Pero a la vez experimenta una especie de vocación que la insta a ocuparse de C, a protegerle y mimarle. Lo peor es que no puede concebir la vida sin él. Por eso lo ocurrido con D: era luminoso el mundo de su interminable entrega sexual, pero no tenía sentido protegerle porque ni él lo necesitaba ni se hubiera dejado, aunque fuera sólo por juego. Y C, en cambio, con todas sus cargantes rabietas, se dejaba cuidar a las mil maravillas. Lo bueno de recapitular: se descubren datos: el romance con D es pasado, no funcionó. ¿Y la carta recibida hoy mismo? Aclaraciones, flecos, amistad residual. O protestas, por qué no. B puede entonces explicarle a C. Quizá pensaba contárselo, para revalorizarse a sus ojos, reforzar su unión alimentándola con la renuncia a otros amores, sacrificados. Pero ni hablar, con esta exigencia humillante tras asaltar una correspondencia íntima. Ni hablar. Cuando se vuelve, un leve y fugaz giro del cuello para soltar un vistazo de reojo, C ya no está tras ella. Quedan jirones de su olor pero ya no la respiración agitada, la vibración apremiante, que ahora procede del salón, tintineos de hielo en un vaso. Tragos anestésicos, para darse fuerza con que sostener la amenaza. Y para exacerbar el sentido del honor, volverlo capaz de pintar la situación con la suficiente beligerancia: por supuesto, D es un vividor que se ha cernido como un carroñero sobre una pareja en apuros para obtener cómodo provecho, se dice con énfasis C, y no un rival que le supere en amabilidad, delicadeza y, lo más probable, en capacidad para satisfacer a su mujer en la cama. No, el desconocido amante de mi esposa es un tipo pérfido que la envilece, sometiéndola mediante barata seducción a toda clase de sevicias, como un delincuente que la hubiera secuestrado para saciar su lujuria. Para ayudarse a creer tal cosa, C necesita incorporar una buena cantidad de whisky. Lo duro que es trabajar lejos de casa, las privaciones que implica, para que acabe apareciendo un golfo a aprovecharse, y la mujer de uno se eche en sus brazos. B oye los hielos, se pregunta si va a haber discusión. Es normal discutir, intenta tranquilizarse. No es que nunca discutamos, ése no es el problema. El problema es que si C ha bebido se pone violento, imprecador, amenazante. Entonces no se parece al indefenso y frágil C a quien ella necesita proteger dándole en exclusiva el amor a él reservado, su energía más íntima, o a quien necesita proteger de sí mismo, de esa especie de bestia furiosa afincada en su interior y activada por el alcohol. Resumen de lo que pasa en la mente de B en un instante de compasión desesperada: ¡Pobre C! Sometido a presiones asfixiantes, empezando por su superego, si dice así, alejado de su casa por el trabajo y apartado de sus fuentes de cariño, tan escasas que tal vez sólo haya una para él, yo, piensa B; refractario al amor como quien escarmentado se aparta cada vez del fuego tras episodio de grave quemadura, y aún en medio del frío no se aproxima a la hoguera confortante; refractario y hosco, incapaz de dar amor pero capaz con su aire huérfano de mover a darlo, a suavizar la gélida y desamparada atmósfera que le envuelve. Pero no cuando fuma y bebe. Entonces quiere hacerse el hombre y se convierte en un cafre. Ella cree que tiene con C una pequeña eternidad, un gabinete rudimentario y doméstico amueblado con una colección de momentos que en la exaltación de la experiencia clasifica como inmortales. Ella cree que algunos instantes poseen tal intensidad que se encienden desde dentro con una luz propia y ya nunca se apagan; existen, por siempre iguales a sí mismos, en alguno de los cielos que envuelven la Tierra. Y si se han alcanzado en compañía de alguien, cree ella, ese rincón de cielo les pertenece. Pero a los cielos alcanzados juntos sólo se puede acceder juntos. Con esta mirífica ensoñación, B se convence de la solidez de su compromiso con C. A la vez, se desespera cuando le ve zambullirse en piscinas de olvido alcohólico donde el movimiento ciego y compulsivo acaba siendo como el que hunde al berbiquí en la madera. Si la eternidad es cuestión de fe, ella posee combustible mucho más enérgico y activo que él, quien, con tanta frecuencia, le parece a ella, se queda dormido. Pero es que con D también encontró un camino de acceso. Quizá aproximación nada más, no estuvo segura. ¡Se habían visto tan poco, pero había sido todo tan perfecto! Y D, en cambio, sí era consciente de que podían alcanzar juntos un trozo de eternidad e instalarse allí; en ninguna de sus cartas dejaba de comentarlo. Lo primero que se puede saber del contenido de las cartas, dibujos y pasajes tórridos aparte, es que hablan de la eternidad, nada menos. La eternidad, muy bien, sí, pero es con C con quien B quiere compartir esa experiencia. ¿Por qué demonios? La pasión, las fijaciones, difícil saber. Atención, C regresa a la terraza. Se ve que ya ha extraído del whisky suficiente valor para soltar lo que le quema dentro. Llega decidido, resuelto. Se nota en las pisadas. Derechas, enérgicas, casi como de quien marca el paso sobre la moqueta y provoca un retumbar sordo. Moqueta hasta el límite del salón con la terraza, no en la terraza. Se vuelve a situar detrás de B, a lo sonoro de la respiración se suma lo oloroso del aliento. Casi igual hace minutos. Antes de los improperios trata de argumentar con ponderación, pero pronto estalla en agrios reproches envueltos en pensamientos e ideología, un ramalazo patriarcal y autoritario que aflora por entre las resquebrajaduras de su frágil base infantil. Pequeñas explosiones de una cólera de viejo entre los despojos del reyecito dolorido por la conspiración, petardos de ira, no hacen falta detalles literales, son penosos. B mantiene la vista prendida en las casas al otro lado del jardín e imagina entre sus cuatro paredes las existencias apacibles y fáciles, lubricadas por un amor sencillo y hogareño, irradiado hacia el exterior como un fluido apaciguante. Luego hay a su espalda un silencio con reverberaciones oscuras. Se oye la puerta de la calle, un sonoro plamm, seguido de onda expansiva. No se mueve de la terraza aunque las articulaciones de su cuerpo se destensan, el estómago abre el puño que lo cierra, el peso se descarga en una de las piernas, la respiración se va tornando pausada, parsimoniosa. Cuando nota que, en medio de la calma tras el estrépito y los gritos, tiembla porque se está quedando fría, gira sobre sí misma y se introduce en el salón. Una rápida ducha muy caliente, al salir cambia el vestido por una ropa más cómoda: vaqueros y un jersey, deportivas en lugar de zapatos. La carpeta de trabajos de alumnos, trabajos por corregir, sigue aún sobre el brazo derecho del sillón de orejas. Cuando se dispone a abrirla cambia de propósito y se dirige a la cocina a paso vivo. Abre el frigorífico y tira del cajón para fruta y verdura, repleto de naranjas. Naranjas y mandarinas. Coge una naranja de gran tamaño y, sin cerrar cajón ni puerta, empieza a pelarla con los dedos. Arranca primero el polo norte, y desde los bordes de la abertura tira con los dedos despegando trozos de cáscara, creciente la avidez hasta reventar la delgada piel de los gajos con cada nervioso impacto de la punta de los dedos. Una rociada de olor a naranja se adhiere a su jersey, y el jugo se distribuye vivificante por los laberintos gástricos de su cuerpo. Olor de la infancia, de los veraneos plenos dilatados a lo ancho de tres meses en una costa saturada de esta fruta, flotante en vaivén por la línea de la orilla marina. Vidas enteras cada veraneo, el abrupto regreso a la ciudad a finales de septiembre lo certificaba: la punzante extrañeza del mobiliario y los objetos personales en el piso familiar, como si el dormitorio perteneciese a otra, enterrada en un pasado remoto y con quien no guardara relación. Un espacio reducido, impregnado de una identidad irreconocible, pero en especial extraño el olor, sin un átomo de salitre. Y más desde que en la adolescencia los veraneos se habían convertido en el periodo respirable de los ciclos anuales. Inviernos de anhelo y preparación, veranos de realización, concentrada plenitud. Una frontera casi intercontinental cruzada a la ida y a la vuelta por la carretera que unía la ciudad y el pueblo costero. La clave de la evocación, el pasaporte para traspasar a distancia esa frontera, era el aroma cítrico de las naranjas, y la costumbre de buscarlas como oxígeno que desde entonces quedó establecida. El aroma y el sabor de la naranja, y no menos su olor: efecto balsámico y tonificante con mero evocarlo. El zumo desborda por las comisuras la boca llena de pulpa masticada, gotea barbilla abajo, cuello abajo hasta la blusa, pero B termina la naranja y abre otra, empieza a pelarla, más bien a destrozarla con manos temblorosas en agitación incontrolable, a introducirse pedazos amorfos empujándolos hasta que la convulsión se apodera de ella, se restriega el zumo ácido por el rostro y el pecho, mezclado ya con lágrimas copiosas. Escupe tras una arcada el amasijo semideglutido al fregadero, y camina entre sollozos, dando tumbos, hasta el sofá, donde se deja caer desplomada, apretando la cara contra el almohadón, afligida sin remedio durante un rato de espasmódica descarga, mientras desolada revive los días en que, semanas atrás, había decidido dejar correr la relación con D, retirarse antes de que empezara a consolidarse y amenazase la continuidad de su matrimonio. Vuelve el desgarro, el dolorido estupor que expresaba D por teléfono en los días siguientes, con su timidez característica, al principio incapaz de comprender. B desea que a C le pase algo y no vuelva jamás. A continuación se horroriza como si el eje central de su vida se hubiera quebrado. Basta. Un poco de oscuridad. Necesito. Y silencio. Y mientras se desvanece la patética escena del sofá, persiste la imagen de un hombre estupefacto con un auricular en la mano, no se le distingue bien, se desdibuja, basta. Necesito pausa, como si aquí terminara un capítulo de la historia y con la pausa perdiera de vista a B y a C, engullidos por la tiniebla. (…)
